
Cuadro explicativo de las dos teorías antagónicas
sobre el contexto mundial: la burguesa neoclásica, marginalista y neoliberal
y la marxista
Iñaki Gil de San Vicente
Las páginas que siguen sólo son un intento de facilitar el debate
pedagógico entre personas interesadas por acceder a una interpretación
no oficial y sí muy marginada y silenciada, cuando no reprimida, de lo
que sucede en la actualidad. Mientras que a diario oímos y leemos la
palabra "globalización" varias decenas de veces, y mientras se nos asegura
por todos los lados que la "globalización" es una cosa además
de buena también ya instaurada e irreversible, aguantando todo este chaparrón,
nosotros carecemos de una guía interpretativa, una especie de mapa, que
nos permita orientarnos mal que bien por el enrevesado y abstruso pantanal mediático
e ideológico.
Además de la ignorancia teórico-política, impuesta sistemáticamente
por los medios de alienación social masiva --"educación"-- para
mantener el sistema opresor y explotador actual, el capitalista, además
de esto, también interviene en contra de la emancipación humana
otro factor tanto o más dañino porque se presenta con aires de
"normalidad". Me estoy refiriendo a la enorme confusión teórico-política
existente y a la dominación de una forma simple y mecánica, metafísica,
de pensamiento empobrecido e incapaz de cualquier crítica creativa. Se
presenta como "normal" esta confusión porque nos han "educado" --nos
han impuesto-- un sistema de pensamiento que apenas es capaz de crear un método
dialéctico que además de ver la totalidad de un problema, también
lo vea como algo concreto y, a la vez, como una totalidad concreta en movimiento
permanente causado por sus contradicciones internas. Esta metodología
general y básica del pensamiento científico-crítico, perfectamente
aplicable en y a todos los problemas de la vida cotidiana de cualquier persona,
es sin embargo permanentemente ocultada y silenciada, cuando no desprestigiada
y combatida, por el sistema "educativo" --alienador--.
Una característica de este sistema es que embota tanto la natural capacidad
creativa y crítica de la especie humana que, unido a otras presiones
y agresiones como la aplicación del terror material o simbólico,
concreto o difuso; la desnacionalización brutal al obligarnos a emplear
lenguas extranjeras y, por no extendernos, la imposición de la dictadura
del pensamiento patriarcal, estas y otras limitaciones socialmente impuestas
a nuestra capacidad crítica, logran que padezcamos una total confusión
y desorientación paralizante cuando nos enfrentamos a problemas complejos.
Peor aún, el sistema dominante aumenta la complejidad aparente y no real
de muchos problemas para provocar el desconcierto y la pasividad temerosa, y
para hacer que las masas oprimidas renuncien a su propio pensamiento y se dejen
guiar por el del poder opresor o por el de grupos reformistas. En lo relacionado
con la famosa "globalización" sufrimos una situación así.
Para facilitar una recuperación de la cualidad del pensamiento en este
importante problema, en la primera parte del texto presentamos un cuadro
con su explicación posterior; en la segunda parte, un resumen
muy sintético de las dos grandes teorías sobre el problema del
valor, problema crucial pues define la misma existencia material de la especie
humana; en la tercera, un resumen de la línea maestra de la extrema
derecha capitalista; en la cuarta, del socialismo utópico y del
marxismo; en la quinta, de la socialdemocracia, el stalinismo y eurocomunismo;
en la sexta, del keynesianismo, y en la séptima, de un
bloque de críticas progresistas. Por último, es deseable que el
estudio sea colectivo, con debates sobre problemas reales padecidos por la gente,
y que se comprenden desde las explicaciones propuestas en el texto.
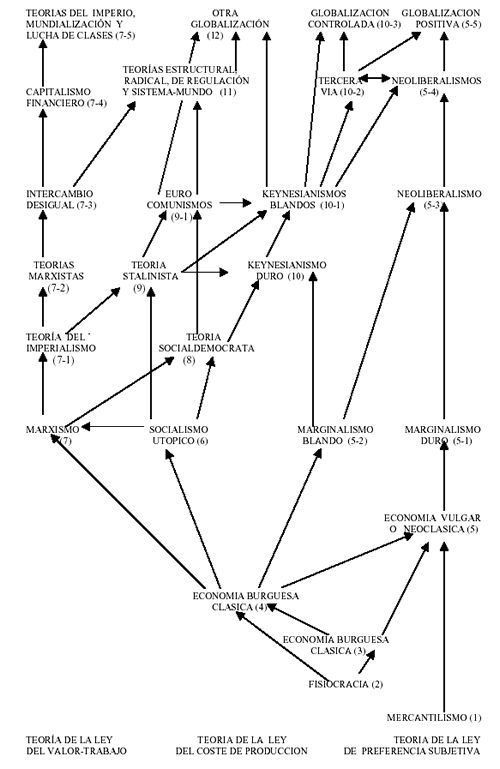
ACLARACION DEL CUADRO:
Cada teoría va seguida de un número con la doble intención
de, primero, facilitar su rápida localización en el texto y, segundo,
ayudar a seguir la lógica de la línea evolutiva. Ahora bien, no
ha dado tiempo para exponer más en detalle cada teoría, sino muy
resumidamente. Por ejemplo, no se ha podido extender más la muy importante
teoría del imperialismo, como las múltiples precisiones que hay
que hacer de sus diversas corrientes por las aportaciones que pueden hacer en
la actualidad, así como con la teoría del desarrollo desigual
que juega un papel muy esclarecedor en la comprensión del capitalismo
contemporáneo. Tampoco ha dado tiempo a precisar más las múltiples
matizaciones que existentes entre las teorías, como por ejemplo las diferencias
en Lenin sobre su aceptación lógicamente marxista de la ley del
valor-trabajo pero a la vez la importancia que concede a los monopolios; de
igual modo, tampoco decimos nada sobre la teoría del imperio, actualmente
en boga, y sus relaciones un tanto peculiares con la teoría de la ley
del valor-trabajo mundializada.
Estas y otras obvias y clamorosas limitaciones de este texto son debidas tanto
a sus objetivos inmediatos y directos arriba enunciados como a la ausencia material
de tiempo para extendernos en la solución de esas y otras deficiencias.
Una laguna especialmente grave es la inexistencia de un apartado sobre las relaciones
entre el método dialéctico y el método histórico
en el estudio materialista de la teoría político-económica.
No es casualidad que desde finales del siglo XIX las críticas al marxismo
se dirijan, en síntesis, contra todo lo relacionado con la ley del valortrabajo,
contra todo lo relacionado con la dialéctica y contra todo lo relacionado
con la teoría del Estado y de la democracia socialista. Estos tres componente
iniciales que formaron una totalidad y que luego se enriquecieron con otros
componentes, han sido negados una y otra vez hasta la actualidad. Ningún
debate serio entre el marxismo y las corrientes ideológicas burguesas,
sean reformistas o ultraconservadoras, ha eludido jamás estas cuestiones
capitales, eminentemente prácticas como todo lo que guarda relación
con el marxismo.
Por tanto, cuando una y otra vez a lo largo del texto se cite tanto la teoría
de la ley del valortrabajo como a las teorías burguesas antagónicas,
en realidad se está haciendo referencia a la totalidad del cuerpo teórico
marxista y a la totalidad del burgués. Solamente cuando se exponen las
teorías del centro, las reformistas, y las un poco a la derecha del marxismo
y en la parte de la arriba, en concreto la (9), la (9-1) y la (11), solamente
entonces deberíamos ser más precisos en las cuestiones negadas
o criticadas, pero no tenemos tiempo para tanto. La razón de esa exigencia
metodológica incumplida estriba en que de un modo u otro esas corrientes
han cuestionado total o parcialmente la teoría del valor-trabajo, la
dialéctica y la democracia socialista, y o bien las han tergiversado
y negado o bien las han "corregido" con ideologías burguesas reformistas
o abiertamente reaccionaras, como son los casos de la teoría de la preferencia
subjetiva, del neokantismo y mecanicismo y del durkheimianismo y weberianismo.
La importancia de este debate se comprende con más facilidad al estudiar
la incidencia práctica que han tenido y tienen las ideologías
en las opresiones de las mujeres, de las naciones y de las clases trabajadoras.
Por ejemplo, las mujeres vascas, pieza clave del pueblo trabajador euskaldun,
que a su vez es la fuerza consciente emancipadora de Euskal Herria, sufren por
ello mismo una triple explotación, opresión y dominación
solamente explicable desde una perspectiva científica si con el método
marxista enriquecido por las aportaciones feministas, descubrimos el papel de
la economía política burguesa en la negación de la explotación
sexo-económica de la mujer; el papel de la filosofía idealista,
a lo sumo agnóstica, y mecanicista burguesa en la misoginia del sistema
de pensamiento patriarcal, y el papel del nacionalismo imperialista sociológico
francés de Durkheim y el papel de la sociología imperialista alemana
de Weber en la legitimación intelectual de los Estados burgueses francés
y español. Si, además, enriquecemos la reflexión sobre
este ejemplo añadiendo las críticas ecologistas que tan perfectamente
se ensamblan en y son absorbidas por el cuerpo teórico marxista, y estudiamos
críticamente cómo la expansión del sistema patriarco-burgués
franco-español ha ido unido a la destrucción de las formas sociales
de imbricación preindoeuropea de la mujer vasca en una Naturaleza que
además ha sido mercantilizada y reducida a simple valor de cambio, si
hacemos este quíntuple pero unitario análisis marxista sobre la
mujer trabajadora vasca, vemos cómo se relacionan dialécticamente
todos los componentes del método marxista --sin citar a otros como la
psicología crítica, etc.-- en el análisis concreto de un
problema concreto.
Nos hemos extendido algo en este ejemplo para mostrar cómo, desde la
teoría básica marxista, que se enriquece con cada avance humano,
no se pueden separar sus diversos componentes, como si fuera una sopa de tropiezos
a la que podemos añadirle o quitarle algunos a gusto del consumidor y,
sobre todo, del poder opresor existente en cada caso. Esto no niega sino que
lo exige, que en cada caso de estudio se deba priorizar el empleo metodológico
de tal o cual componente sobre los demás, como es obvio, pero sí
exige que inmediatamente después dentro de una simultaneidad sólo
rota por la prioridad del tema concreto, apliquemos los demás componentes
críticos de la totalidad del problema que estamos estudiando. Por último,
sobre todo y lo que es decisivo es que a la hora de la resolución práctica
del problema, en ese momento crucial en el que se confirma o se niega la validez
del análisis teórico anterior, hay que elaborar una síntesis
coherente integradora de todos los componentes internos del marxismo como método
y guía de acción revolucionara.
Hemos colocado en la base del cuadro las tres corrientes teóricas decisivas
y básicas, dos de las cuales pertenecen a los intereses de la misma clase,
la burguesía, en cualquier debate sobre economía porque sin tenerlas
presente no se entiende nada de nada de lo que ocurre en la actualidad, y en
la historia del capitalismo. A la derecha está la teoría más
reaccionaria de las dos burguesas, y a la izquierda la más revolucionaria,
la marxista,. En el centro, está la amplia corriente burguesa, reformista
y progresista. Conforme una teoría concreta está más a
la izquierda es, a nuestro entender, más revolucionaria y también
más acertada científicamente. Y cuanto más a la derecha,
más reaccionaria y errónea. Naturalmente, en tan poco espacio
no se puede precisar casi nada, pero las ideas básicas quedan algo precisadas.
A la vez, conforme se sube hacia arriba, transcurre el tiempo y complejiza el
capitalismo y tiende a aumentar el número de teorías derivadas
de las dos básica y antagónicas, que lo combaten o defienden.
Las flechas ascendentes muestran las lógicas evolutivas de las teorías
anteriores e iniciales a las posteriores. Cuando no existe ninguna línea
entre dos teorías es que, a nuestro entender, tampoco existe una continuidad
lógica cualitativa entre ellas, pero sí sucede que puede existir
entre ellas una continuidad mediante una segunda teoría intermedia; es
decir, que la teoría inicial, situada más abajo, ha tenido ciertos
cambios más o menos importantes al concretarse en otra teoría
posterior, de la cual surge luego una tercera teoría. Cuando las flechas
suben en línea recta es que conservan los principios elementales y definitorios
de la corriente en la que se inscriben. Y cuando giran hacia la derecha es que
van perdiendo ese contenido y van adoptando otros contrarios, que se distancian
de las bases decisivas sobre la interpretación del valor, que es el problema
esencial y vital. Cuando giran a la izquierda es que van ganando en radicalidad
y en capacidad científica.
Esta afirmación se sustenta en la propia naturaleza de la ley del valor-trabajo
y de su función en el modo de producción capitalista. La ley del
valor-trabajo hace que el capital fluya de una rama productiva a otra según
los intereses particulares de la burguesía, de sus diferentes fracciones,
siempre a la búsqueda del máximo beneficio particular pero siempre
bajo las presiones de las pérdidas que obtienen en ramas productivas
menos rentables. Esta ley demuestra y confirma por tanto la anarquía
esencial del capitalismo, anarquía que surge de que si bien cada capitalista
busca racionalizar su propio negocio para aumentar su beneficio el choque de
todos los capitalistas bajo las presiones de los menores beneficios genera la
irracionalidad colectiva. Para salir de este agujero, cada empresario ha de
aumentar la explotación de sus trabajadores porque, como muestra la ley
l valor-trabajo, sólo en la obtención de plusvalía radica
la posibilidad de enriquecimiento de capital. Ello es así porque sólo
la fuerza de trabajo humana es capaz de crear bienes nuevos. Y la fuerza de
trabajo se divide en trabajo concreto, el que realiza el ser humano en particular,
y en trabajo abstracto, que es la cualidad común interna a todo trabajo
concreto, al margen de su forma y plasmación exterior.
Por ejemplo, hay trabajo abstracto acumulado en las pinturas rupestres de Ekain
como lo hay también en la fabricación de un tornillo en un taller,
o en una escultura trabajada por una prisionera vasca, o en una cocina limpiada
por una mujer cuando vuelve de su trabajo asalariado y precarizado en la calle.
Los cuatro son trabajos concretos, pero todos ellos tienen en común que
son resultado de la aplicación de la fuerza de trabajo humana abstractamente
considerada.
En el capitalismo esta fuerza de trabajo, esta capacidad humana de crear cosas
que tienen un valor interno porque son expresión de un trabajo abstracto,
es puesta en funcionamiento por la clase dominante, por la burguesía
propietaria de los medios de producción. Al cabo del proceso entero de
producción, circulación y venta, y realizadas ya todas las cuentas
y los pagos anteriores, al cabo de este proceso, el capitalista ha terminado
con más dinero, con más capital, del que tenía cuando comenzó.
El capitalista ha buscado un negocio rentable, ha calculado los precios anteriores
de todo el proceso, ha contratado a obreros y les ha impuesto una disciplina
de explotación de su fuerza de trabajo, ha hecho circular en el mercado
los bienes producidos hasta venderlos, ha cuantificado las ganancias, ha descontado
los costos generales anteriores y ha reservado dinero para volver a empezar
el negocio, y entonces, después de todo, cuenta sus ganancias, sus beneficios
exclusivos y se siente feliz porque es más rico que antes, porque ha
ampliado su capital privado, porque ha acumulado más. Si ve que hay otro
negocio más rentable, aunque genere paro y destrucción de la naturaleza,
no dudará en abandonar el anterior y en ir al más rentable para
él.
Si ve que este negocio, o los recursos y materias que necesita, está
en otro país, lo invade militarmente, o le impone toda serie de exigencias
bajo chantaje y amenaza para que "abra sus fronteras". Si la clase obrera interna
y externa, resiste a la explotación, endurecerá las disciplinas,
las condiciones de trabajo, empeorará los servicios sociales, hará
intervenir al Estado para que reprima al movimiento obrero y también
privatice empresas públicas en su beneficio exclusivo, y en el de su
clase, etc.
La ley del valor-trabajo está por debajo de tanta barbarie, alimentándola,
impulsándola. Subirla a la superficie. Descubrir sus terribles efectos
sociales y contra la naturaleza, demostrar que mientras esté vigente
no puede haber un desarrollo cualitativo y autoconsciente, esta tarea científico-crítica
es la condición previa inexcusable para avanzar en la racionalización
colectiva de la vida social. Pero ello es inseparable de la simultánea
desaparición histórica de la mercancía y del dinero, y
sobre todo, de la explotación de la fuerza de trabajo. Descubrir el funcionamiento
social de la ley del valor-trabajo es descubrir la necesidad de acabar con el
capitalismo. Y ese avance científico-crítico es esencialmente
revolucionario, izquierdista. No es entonces nada sorprendente el que la intelectualidad
burguesa tenga profundas impotencia racionales e irracionales para avanzar en
esa tarea.
Como vemos en el cuadro, el grueso de los cambios han sido hacia la derecha,
es decir, abandonando o debilitando la teoría marxista de la ley del
valor-trabajo y aceptando más o menos algunas de las dos teorías
burguesas. Y, también, debilitando o abandonando la teoría burguesa
del costo de producción para aceptar la más burguesa de preferencia
subjetiva, que es la base sobre la que descansa toda la corriente contrarrevolucionaria
que va en línea recta ascendente del neoclasicismo a los marginalismo
duros y a los diversos neoliberalismos para acabar en la apología criminal
de la globalización positiva. Solamente en la segunda mitad del siglo
XVIII parte de la intelectualidad burguesa, que no toda, se atrevió a
avanzar ligeramente en un estudio más crítico del capitalismo
que los anteriores, desarrollando algunas cuestiones importantes que demostraban
los límites históricos de este modo de producción. Pero
casi al instante, también otra corriente burguesa volvió a girar
a la derecha.
La razón de esta deriva derechista de buena parte de las teorías
económicas y de la permanencia de una corriente contrarrevolucionaria
actualmente dominante, hay que buscarlas además de en el poder de absorción
del sistema capitalista sobre las burocracias políticas, sindicales,
culturales e intelectuales universitarios, funcionarios o privados, también
en la propia estructura interna de la ideología dominante, la burguesa;
y, por último, con más peso de lo que sospechamos, en la permanente
presión, censura y hasta represión que el sistema capitalista
ejerce implacablemente contra quienes lo estudian críticamente, para
sacar a la luz pública las explotaciones sobre las que se asienta. Hay
que ponerse en el lugar cotidiano, diario, de trabajo incluso asalariado de
decenas de intelectuales, profesores y académicos, para comprender las
condiciones y presiones permanentes en las que desarrollan su trabajo intelectual.
Pero previamente hay que tener en cuenta que la mayoría provienen de
las llamadas "clases medias" incluso de la alta burguesía, pero muy pocos,
sólo una muy reducida minoría, de las clases trabajadoras y menos
aún del campesinado.
Desde esta posición crítica previa, debemos comprender cómo
funciona en la práctica el sistema educativo capitalista, desde la primera
infancia hasta la selectiva y elitista designación de los principales
puestos de responsabilidad ideológica y teórico-política.
En las páginas siguientes veremos algunos casos significativos de la
pertenencia de clase conscientemente asumida de famosos críticos del
marxismo. Cuando a esto unimos que es la intelectualidad no sólo de la
clase dominante sino también de la nación opresora --cuando existe
opresión y explotación nacional-- y, siempre desde que surgen
las políticas económicas, del sexo y del género dominante,
del hombre en concreto, quedando totalmente excluida y negada la realidad de
la explotación sexo-económica de la mujer, entonces, comprendemos
el conjunto de intereses conscientes e inconscientes que actúan dentro
de la ideología burguesa en general y en concreto de sus interpretaciones
económicas. Si además tenemos en cuenta la mercantilización
de la Naturaleza y la obsesión consumista inherente al capitalismo, viendo
así el problema que tratamos conocemos mejor lo difícil que resulta
separar lo "objetivo" de lo "subjetivo" en estas cuestiones.
Ninguna teoría económica es "neutral" y "apolítica". Todas
ellas son esencialmente políticas y tienen efectos sociales precisos.
Otra cosa es que ese contenido sociopolítico sea aireado y reconocido
públicamente o negado con insistencia. Conforme más ideológica
y menos teórica y científica es una corriente político-económica,
más oculta su naturaleza burguesa. Por el contrario, conforme más
crítica y válida teóricamente es, más abiertamente
reivindica su contenido y sus objetivos sociopolíticos. Esto nos lleva
en directo al problema de la "objetividad" del pensamiento humano cuando analiza
SEGUNDO: Para comprender porqué sucede esto, debemos exponer muy brevemente
los dos grandes bloques antagónicos existentes en la economía
política, advirtiendo de que uno de ellos, el burgués, tiene dos
corrientes internas que no son antagónicas aunque tienen diferencias
formales que explican que, según cómo evolucione la situación
social en general o en particular, el capitalismo en su conjunto o las diversas
burguesías puedan optar por una u otra alternativa, o por diferentes
combinaciones de ambas.
El bloque burgués tiene en la TEORIA DEL COSTE DE PRODUCCIÓN su
primera baza ideológica fuerte de justificación del sistema capitalista
sin analizar en serio, científicamente, la existencia o inexistencia
de la explotación. Es la teoría inicial del pensamiento burgués
ante la necesidad de racionalidad los efectos de la rápida expansión
económica en la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo ante la revolución
industrial que avanzaba en Gran Bretaña. Sostiene que las ganancias provienen
de que el empresario obtiene un excedente al final del proceso económico,
excedente que no es otro que la diferencia entre el precio de la venta última
y el precio total de todo lo gastado anteriormente en la producción,
máquinas, energías y materias, sueldos a los trabajadores, etc.
De aquí se deduce que, al no existir contradicciones de explotación,
los problemas aparecen en el reparto y distribución social del excedente.
Para solucionarlos, para repartir con más "justicia" el excedente, debe
intervenir el Estado democrático vigilado por los partidos y los ciudadanos,
que también desarrollan una política evolucionista y reformista
de paulatina mejora del reparto, de aumento salarial, etc.
La segunda baza ideológica burguesa, la TEORÍA DE LA PREFERENCIA
SUBJETIVA, cogió fuerza más de medio siglo después, aunque
sobre bases existentes mucho antes. Cogió fuerza por tres razones: una,
porque habían cambiando las formas externas del capitalismo y hasta ese
momento no se habían cumplido los miedos sobre el futuro que anunciaba
la primera baza ideológica y que advertían de que, por su misma
naturaleza objetiva, el capitalismo llevaba en sí mismo la crisis interna
periódica; dos, porque se había extendido la ideología
mecanicista, matematicista y fisicalista en la interpretación del método
científico, con una sobrevaloración de su influencia en las ciencias
sociales; y tres, porque además de avanzar la organización y lucha
de los obreros, también avanzaba la teoría socialista y concretamente
su versión marxista, cosas que ponían muy furioso al capitalismo.
La reacción fue retroceder a una ideología subjetiva, individualista
e idealista de lo económico, según la cual lo decisivo es la voluntad
de consumo racional y consciente del individuo plenamente libre y con dinero.
La ganancia proviene así del margen, de la diferencia marginal que resulta
entre el costo del producto y lo que ha querido pagar el consumidor individual,
capaz de elegir correctamente, seleccionando la mejor relación calidad-precio
y no cayendo en las trampas de todo tipo. Para que este sistema funcione hay
que dejar que el "ciudadano consumidor" haga lo que estime conveniente, sea
"libre" en suma para elegir. El Estado, por tanto, no debe intervenir públicamente,
sino sólo facilitar que los negocios individuales evolucionen por sí
mismos, sin trabas reguladoras, sin impuestos directos y restrictivos de la
capacidad de enriquecimiento de los más aptos y dotados por la naturaleza,
sin gastos sociales que favorecen a los vagos y quitan dinero privado al mercado
todopoderoso al hacerlo público.
Irreconciliablemente opuesto a estas bazas ideológicas, que se fusionan
en la explotación social, el bloque antagónico, la TEORÍA
DEL VALOR-TRABAJO, se formó gracias a la superación dialéctica
de la primera ideología burguesa, la menos reaccionaria y la que más
se acercaba a las contradicciones del sistema. No podemos explicar aquí
cómo esa superación fue realmente dialéctica, es decir,
cogió lo mejor de las ideas económicas pero también políticas,
sociales, filosóficas, culturales y científicas de la época
hasta construir una teoría nueva en todos los aspectos, cualitativamente
diferente a las anteriores. Según esta teoría, la ganancia proviene
de la plusvalía, es decir, del hecho de que la fuerza de trabajo del
ser humano permite crear más valor que el contenido en las máquinas,
materias y energías, etc., necesarias para la producción.
La burguesía gana cuando tras pagar todos los costos anteriores incluido
el salario obrero, se queda con una cantidad extra, con un beneficio, que no
es sino la realización de esa plusvalía.
Existe pues una explotación de la clase obrera y del pueblo trabajador
por la clase burguesa, clase que se apropia privadamente de la mayor parte del
excedente socialmente creado.
No existe ni puede existir nunca, jamás, eso que llaman "salario justo".
Todo salario es objetivamente una injusticia impuesta por la fuerza invisible
y visible del capitalismo. Salario y explotación son procesos parciales
pero inseparables del proceso global del capitalismo y necesarios para su existencia.
Dada la naturaleza necesaria de la explotación y del salario siempre
injusto, el capitalismo necesita de un instrumento que garantice su continuidad,
y ese instrumento es el Estado burgués. No existe Estado neutral sino
Estado de clase. Y dado que el capitalismo se asienta siempre sobre la anterior
explotación de la mujer, es siempre un Estado patriarco-burgués.
Y dado que muchos capitalismos explotan, oprimen y dominan a otras naciones
para sangrarlas y expoliarlas, también en estos casos es un Estado nacionalmente
opresor.
TERCERO: Comprendemos así el porqué del antagonismo irreconciliable
entre esta teoría y la burguesa.
Para analizarla con más detalle y para comprender mejor que por debajo
del aparente e interesado galimatías actual sobre las múltiples
"globalizaciones", existe una verdad simple y cruda, brutal, que nos remite
a la explotación de la mayoría por la minoría como esencia
invariable pese a sus cambios de forma externa en la evolución del capitalismo
histórico, para descubrirlo, vamos a exponer uno a uno los diversos momentos
históricos de las corrientes que aparecen en el cuadro. Seguiremos el
orden expuesto.
(1) MERCANTILISMO: desde el siglo XV hasta la primera mitad del XVIII las burguesías
comercial y preindustrial, frecuentemente unidas, pensaban que la riqueza era
el dinero, y que este se obtenía mediante el comercio, cambiando en el
mercado y sobre todo en mercados con precios inferiores. Un Estado, un reino,
era más rico cuanto más dinero obtenía en el comercio externo
e interno, y para ello debía intervenir su marina de guerra, su ejército,
la entera burocracia estatal y hasta poderosas empresas privadas pero apoyadas
por el Estado. A la vez, había que asegurar y proteger el mercado propio,
interno, pero había que abrir y desproteger los externos, recurriendo
a la fuerza militar si se resistían sus pueblos. Se lograba así
una enorme expoliación y transferencia de valor del exterior al interior,
y se aseguraba la línea ascendente del MARCANTILISMO a la ECONOMIA VULGAR
O NEOCLASICA.
(2) FISIOCRACIA: la burguesía del Estado francés, mucho más
débil que la inglesa en desarrollo protoindustrial, y más interesada
en ganarse el apoyo del campesinado alto y medio, desarrolló en buena
parte del siglo XVIII la tesis según la cual la creación de riqueza
provenía de la agricultura y no de la protoindustria, que ponían
en segundo lugar. Esta teoría, sistematizada por Quesnay (1696-1794)
tenía de bueno su insistencia en la producción de valores de uso
y no en el comercio y en el dinero, o sea en la circulación.
También insistieron en los problemas del capital fijo y circulante de
tanta importancia para una agricultura sometida a la incertidumbre del clima,
por lo que intentaron crear una teoría explicativa capaz de asegurar
la producción anual. Por estos logros su influencia ha sido grande en
el ascenso crítico de la FISIOCRACIA a la ECONOMIABURGUESA CLASICA y
al MARXISMO. Pero a la vez, por sus intereses e ideología burguesa, defendía
el poder absoluto de la propiedad privada, de la libre competencia y la libertad
de comercio exterior, para lo que apremiaban a la marina de guerra francesa
que fuera tan criminal o más que la inglesa. Así se explica la
línea recta que sube de la FISIOCRACIA a la ECONOMÍA VULGAR O
NEOCLÁSICA.
(3) ECONOMÍA BURGUESA CLÁSICA: en el último tercio del
siglo XVIII la industria manufacturera británica se enfrentaba a crecientes
dificultades de racionalización teórica debido al envejecimiento
del MERCANTILISMO, superado por la evolución económica, y a la
obvia incapacidad de la FISIOCRACIA para entender el peso cualitativo de la
industria creciente. Los primeros clásicos, nucleados alrededor de Adam
Smith (1723-1790), criticaron duramente al MERCANTILISMO por su desprecio de
la esfera de la producción, es decir, de la industria, lugar en donde
según los clásicos se producía el valor. Esa crítica
cierta le llevó a plantear la existencia de dos clases diferentes, la
trabajadora y la patronal, pero al no poder avanzar en una descripción
más exacta de la producción del excedente, de qué es lo
que permite que el trabajador produzca al final más de lo que recibe
por su salario, por eso no pudieron sentar las bases definitivas de la crítica
del capitalismo. Sin embargo, este logro era muy importante para su época
y explica la línea ascendente hacia la izquierda que engarza con la ECONOMIA
BURGUESA CLÁSICA (4) y, tras en ser enriquecida por esta, con el MARXISMO.
Pero sus mismas limitaciones y contradicciones al ofrecer definiciones opuestas
del valor y de la ganancia, sobre todo al definir el valor como simple pago
justo del trabajo y la ganancia como compensación del riesgo en la inversión
privada, estos y otros errores explican su línea ascendente hacia la
ECONOMIA VULGAR O NEOCLÁSICA (5).
(4) ECONOMÍA BURGUESA CLÁSICA: las revoluciones burguesas de 1776
en los EEUU y de 1789 en el Estado francés desequilibraron el orden mundial
y especialmente el británico por sus efectos totales. El grueso de la
burguesía industrial británica comprendió que se le abrían
enormes posibilidades de enriquecimiento aprovechando su decisiva superioridad
industrial si dirigía la guerra mundial contra Napoleón y extraía
lecciones de la derrota en los EEUU. El capitalismo británico, definitivamente
industrial, salió como la potencia mundial en 1815, cuando el Congreso
de Viena. Pues bien, dos años después David Ricardo (1772-1823),
teórico clave de la reflexión burguesa, publicaba su obra decisiva.
Su éxito como ideólogo oficial de la burguesía industrial
provenía del hecho de que la realidad demostraba al grueso de esta fracción
de clase que una cosa es el precio de una mercancía y otra es su valor;
que el valor de la mercancía lo determina el trabajo invertido en ella
y que, esa determinación la marca el tiempo de trabajo. Avanzó
en la ley del valor-trabajo y en la diferencia entre beneficio empresarial y
salario obrero, es decir, en la explotación. Estos y otros logros explican
la línea ascendente hacia el MARXISMO, pero sus dificultades para definir
teóricamente la diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo, para captar
el proceso de cuota media de ganancia, para superar la errónea tesis
de la fertilidad decreciente del suelo, estos y otros errores explican la línea
derechista ascendente hacia la ECONOMÍA BURGUESA NEOCLÁSICA.
(5) ECONOMÍA VULGAR O NEOCLÁSICA: pero no toda la burguesía
británica estaba de acuerdo con lo anterior. Hay que tener en cuenta
que además de las revoluciones burguesas vistas, de la expansión
industrial y político-militar británica a escala mundial, también
se había producido una explosión demográfica impresionante
y una áspera lucha de clases que incluso había zarandeado el malestar
de la marina de guerra británica a finales del siglo XVIII. La todavía
poderosa burguesía terrateniente y muchos sectores de la comercial, que
dependían de la agricultura y del comercio mundial, defendían
posturas más duras, incluso brutales para con las masas trabajadoras,
como la de Malthus (1766-1834), representante máximo de esta corriente
todavía entonces minoritaria pero que se haría dominante, que
exigía que el Estado dejase de reconocer el derecho de los pobres a recibir
ayuda pública, que exigía abolir la Ley de Pobres, que afirmaba
que la caridad pública y privada no podían resolver la falta de
previsión de los pobres para ahorrar, trabajar y aprender a gastar. Insistía
en que, por el contrario, había que potenciar el consumo de las clases
ricas, iniciando la teoría de la demanda efectiva tan valorada después
hasta por Keynes. La reacción antipopular incitada por Malthus tuvo éxito
y el Estado suprimió derechos asistenciales. Tal vez por esto y por el
empeoramiento del clima social, un segundo vocero de la ECONOMIA VULGAR --tal
cual la definía Marx-- o NEOCLÁSICA, fue Mill (1806-1873) que
suavizó algo la ferocidad de sus predecesores pero insistiendo en la
importancia de la esfera de la circulación sobre la de la producción.
La razón por la que Marx definió como vulgar a esta escuela es,
por tanto, simple de comprender.
(5-1) MARGINALISMO DURO: la burguesía industrial no tuvo empacho en seguir
algunos métodos antiobreros y antipopulares de Malthus, pero ello no
significaba el triunfo de la ECONOMÍA VULGAR. Prácticamente hasta
el último cuarto del siglo XIX no renace esta corriente. Incluso cuando
Gossen publicó en una fecha ya tardía como 1854 sus tres célebres
"leyes" económicas --utilitarismo, consumo y matematización--,
tenidas por muchos como la primera exposición plena del marginalismo
y del neoliberalismo, incluso entonces su obra fue condenada al olvido, teniendo
que transcurrir 35 años para que se reeditara en 1889. Ya hemos dicho
antes que existían tres razones para el resurgir de esta variante ideológica
burguesa, como son el aparente incumplimiento de los negros augurios de Ricardo
sobre el futuro capitalista, la fisicalización de las ciencias sociales
y el miedo burgués al ascenso del movimiento socialista obrero.
Para cuando estalló la larga crisis del último tercio del siglo
XIX ya estaban formados los puntos decisivos de esta corriente por obra de Jevons
(1835-1882), Walras (1837-1910), Menger (1840-1921) y Pareto (1848-1923). Además,
su aire de cientificidad al usar masivamente las matemáticas, descontextualizadas
de toda problemática sociohistórica, le protegía de las
críticas y, por último, el ascenso del movimiento obrero socialista
y anarquista, pero sobre todo marxista, como veremos luego, aseguraban su continuidad
mal que bien al carecer el capitalismo de otra ideología más adecuada,
aunque la elaboraría al poco tiempo. Lo esencial de esta corriente radica,
como se ha dicho, en la creencia de que el mercado libre, perfecto y autorregulado
sin injerencias estatales, permitía al "ciudadano consumidor" escoger
la mejor relación calidad-precio. De este modo, pese a problemillas de
ajuste secundario, en un tiempo relativamente corto se impondría el equilibro
general del sistema. Esta ley debía cumplirse al margen de las voluntades
e intervenciones humanas, siguiendo la lógica fisicalista enunciada por
Jevons según la cual la economía se parecía mucho a la
ciencia de la mecánica estática, y tenía que aplicar los
mismos principios matemáticos que la ciencia física (5-2) MARGINALISMO
BLANDO: efectivamente, no tardó mucho en surgir una variante del marginalismo
más realista para con la situación burguesa. Aunque en esencia
esta variante defendía lo mismo que su antecesora, sin embargo difería
sobre todo en cómo aplicarla en los nuevos tiempos y en situaciones tan
diferentes según los países. Marshall (1842-1924) no dudó
en salir en defensa de Ricardo y contra las críticas de Jevons, defendiendo
además una mayor agilidad y adaptación sociohistórica de
la matemática evitando el mecanicismo fisicalista de Jevons. Consciente
de la complejidad sociohistórica intentó meter dosis de realismo
en la teoría matriz y hasta propugnó que se ampliasen sus relaciones
prácticas con la política económica incluso con algunas
reformas y negociaciones, lo que no siempre fue bien visto.
Por su parte, Böhm-Bawerk (1851-1914) fue el marginalista que más
atención prestó a la crítica burguesa del MARXISMO, crítica
que en la que ya había profundizado el ortodoxo Walras. Böhm-Bawerk
se esforzó por salvar de la crítica marxista los problemas del
interés y del fondo de salarios, a la vez que pasó a la ofensiva
contra Marx, ataque que ha sido desde entonces un pilar del dogma antimarxista.
Para lograr su triple objetivo, desarrolló aún más el componente
idealista y subjetivista del marginalismo, reduciendo al mínimo el peso
de la realidad sociohistórica para sobrestimar el de los factores psicológicos
individuales. No podemos extendernos en Veblen (1857-1929) y sus intentos por
mejorar el marginalismo mediante una síntesis de evolucionismo no mecanicista
y de la psicología social con los datos estadísticos que se obtienen
mediante las instituciones burguesas. De todos modos, para acabar, no deja de
sorprender el que mientras la economía política burguesa divagaba
sobre estas cuestiones, el MARXISMO avanzaba impresionantes teorías sobre
el imperialismo y la mundialización, que veremos en su momentos.
(5-3) NEOLIBERALISMO: la superioridad del marginalismo y de la teoría
neoclásica se esfumó con la crisis estructural iniciada en 1929
y que, con altibajos y recuperaciones, se prolongó hasta 1939. A partir
de ahí la relación de fuerzas sociales en lucha no era la más
adecuada para la vuelta de esa política económica. Al contrario.
Por un lado, los destrozos inmensos de la guerra de 1939-45 en Europa occidental
y la necesidad de apuntalar la incipiente recuperación en los EEUU; también
las lecciones extraídas por el movimiento obrero sobre el comportamiento
pro-nazi de las burguesías europeas y, por último, la presencia
de la URSS y del stalinismo, todo esto en sentido general, más las condiciones
concretas en cada país, imposibilitaron la vuelta de la ferocidad marginalista.
Veremos más adelante que la solución transitoria fue, en general,
el matrimonio estatal entre el reformismo socialdemócrata y el KEYNESIANISMO.
Pero cuando ésta unión se demostró incapaz de salvar al
capitalismo de finales de la década de 1961 de una pavorosa crisis, entonces
las burguesías no tuvieron ningún reparo en empezar a aplicar
una versión moderna del marginalismo, se trataba del neoliberalismo.
Se aplicó muchas veces con una mezcla de KEYNESIANISMOS BLANDOS y cada
vez más débiles y con el apoyo del reformismo político-sindical
de los EUROCOMUNISMOS.
Hay que insistir, porque ahora se olvida interesadamente, que el NEOLIBERALISMO
en cuanto tal partía con la ventaja de los previos ataques demoledores
contra el movimiento obrero lanzados por el reformismo. Sobre esta ventaja,
el NEOLIBERALISMO aplicó sus cuatro principios básicos y comunes:
uno, controlar la inflación, reducir la intervención estatal en
gasto público y volcarla en el apoyo a la burguesía, privatizando
empresas públicas para beneficio privado; dos, reducción de salarios
directos e indirectos, ataque a la centralidad obrera y derechos sindicales,
flexibilización y debilitamiento de clase; tres, intervención
ideológica autoritaria y reaccionaria para potenciar el individualismo
acorde con la tesis del interés del consumidor, para destruir la conciencia
colectiva y desprestigiar los derechos sociales, y, cuatro, buscar inversiones
exteriores mediante la liberalización, facilitar los movimientos de capitales,
propiciar la devaluación cuando sea necesario, etc.
El grueso de estas ideas venían siendo re-elaboradas desde la mitad del
siglo XX por autores cono von Mises, von Hayek, y otros, y readecuadas poco
después por Arrow, Friedman, Brittan y otros. Especial importancia tuvo
en este proceso la paciente militancia organizada de los marginalistas desde
1945-1947, cuando von Hayek creó un grupo de propaganda selectivamente
orientado a influir en los núcleos burgueses, grupo organizado alrededor
de la Sociedad de Mont-Pelerin. Esta paciente y rigurosa militancia apenas conocida
públicamente fue extendiendo su influencia hasta que en 1980 fue capaz
de organizar una convención internacional en el Hoover Institute de la
Universidad de Stanford, en los EEUU, a la que acudieron alrededor de 800 economistas
e invitados.
Hemos citado esta significativa intervención organizada para mostrar
cómo es imposible separar la evolución teórica de una corriente
económica de la militancia política organizada de sectores decididos,
sean burgueses o proletarios.
(5-4) NEOLIBERALISMOS: pero conforme transcurrían rápidamente
la década de 1981, se iban notando las debilidades de fondo del dogma
neoliberal, pese a los esfuerzos en aplicarlo. La crisis creciente de la URSS
permitió ocultar la crisis del capitalismo mundial que sólo podía
recuperarse en muy contadas zonas del planeta. La implosión del stalinismo
dio otro respiro propagandístico y político a la burguesía,
que además se había lanzado en los EEUU a una recuperación
de su debilitada hegemonía mundial y en Europa que avanzada en su unificación
capitalista mientras que el resto, desde un Japón que se estancaba, unos
países tan importantes como México, Rusia, los "cuatro tigres
asiáticos", Argentina, etc., se desplomaban sucesivamente durante la
década de 1991, tanto en crisis industriales como financieras, hasta
llegar a la actual situación de entre el año 2000 y lo que va
del 2002 en los EEUU y la UE. Pues bien, las distintas burguesías han
experimentados las variantes más estrambóticas del dogma neoliberal,
fanáticamente aplicadas pese a sus inhumanas consecuencias. Así
los diversos monetarismos estatales, las diversas aplicaciones de la teoría
de las expectativas racionales, las múltiples economías de oferta,
los permanentes llamados a la confianza del inversor racional, etc., todas ellas
vulgares adecuaciones a la crisis actual de los mitos marginalistas del siglo
XIX, como hemos visto, todos estos intentos, han fracasado uno tras otro.
(5-5) GLOBALIZACIÓN POSITIVA: se trata de la última moda o, peor,
de la última trampa de la corriente ideológica que pervive desde
el MERCANTILISMO inicial, pero con variantes lógicas por la evolución
capitalista. Consiste en la creencia de que la economía mundial ha entrado
en una fase definitiva de resolución de sus problemas gracias a la extensión
de las llamas "nueva economía", "economía informacional", "economía
intangible", etc. Se cree que las nuevas tecnologías, la rapidez de circulación
mercantil, la "desaparición del espacio y del tiempo", o la "economía
de tiempo real", permitirán que en muy corto espacio de tiempo cada vez
más sectores de la humanidad se vayan beneficiando de las aperturas de
nuevos mercados, de nuevas fuerzas productivas, de créditos muy baratos,
de una cultura tecnológica a disposición de todos... Ahora se
trata de acabar cuanto antes con algunas dificultades que lastran este marcha
triunfal, y uno de esos obstáculos que ya prácticamente ha desaparecido
--dicen-- es la transformación de la clase obrera en una "nueva clase".
Reaparece así el mito del "capitalismo popular", según el cual
hasta los trabajadores se convierten en rentistas y accionistas al invertir
y negociar en Bolsa sus acciones. Este mito, que muchos creen nuevo, no viene
sólo del período de 1951-68 en los EEUU, sino también,
como veremos, del reformismo inglés de comienzos del siglo XX. La ideología
bolsista afirma que "el dinero crea dinero", es decir, que la riqueza no viene
de la producción material sino de la circulación de dinero en
el mercado, del "juego en Bolsa", etc., sin que intervenga la fuerza de trabajo
humana. Como hemos dicho, reaparece así lo sustantivo del MERCANTILISMO
que despreciaba la producción de valor y se centraba en el manejo y circulación
comercial, de dinero y de acciones.
CUARTO: Hemos repasado muy rápidamente la línea ascendente que
desde la derecha y extrema derecha originarias acaba en la derecha y extrema
derecha actuales tras un largo recorrido que mantiene sus bases pese a los cambios
externos. Frente y contra esta corriente ideológica que, insistimos,
es la decisiva en la burguesía siempre que puede aplicarla y siempre
que necesita aplicarla para acelerar la acumulación ampliada de capital,
contra y frente a ella surgió una corriente antagónica situada
en el extremo izquierda, el MARXIMO, a la que se llega mediante la línea
ascendente directa de la ECONOMÍA BURGUESA CLÁSICA (4) y mediante
la línea directa hacia la izquierda que surge del SOCIALISMO UTÓPICO.
Debemos detenernos un poco en esta corriente por su decisiva importancia histórica,
no sólo con respecto al MARXISMO y toda su evolución posterior,
sino también porque es de ella de donde surgen varios componentes que
se mantendrán evolucionando hasta la tesis de la GLOBALIZACIÓN
CONTROLADA, que es una de las grandes trampas del reformismo actual.
(6) SOCIALISMO UTÓPICO: generalmente se menosprecian las críticas
al capitalismo realizadas por el socialismo utópico, sin tener en cuenta
que, en una primera fase, elaboraron conceptos que luego Marx retomó
y mejoró, y que, en una segunda fase, marcaron buena parte del anarquismo.
La primera fase corresponde al primer tercio del siglo XIX, cuando la industrialización
está destrozando al pueblo trabajador y éste reacciona con las
primeras luchas desesperadas. Aunque son varios los autores, debemos destacar
a Hall (1740-1820), Tompson (1783-1833), Hodgskin (1787-1869) y Gray (1799-1883),
y sus tesis coinciden en resaltar y desarrollar las tesis críticas de
Ricardo, en especial las que conciernen a su definición del valor-trabajo,
limpiándola de adherencias burguesas y resaltando su contenido socialista;
también desarrollan la tesis ricardiana de la distribución del
excedente, de las rentas, insistiendo en que las ganancias se quedan con más
rentas que los salarios; lógicamente, si han llegado hasta aquí,
no tienen dificultad alguna en poner sobre sus pies la ley ricardiana del salario
mínimo de subsistencia, mostrando que la burguesía tiende siempre
a pagar el salario de subsistencia y, por último, resultado de lo anterior,
avanzan en la teoría de la explotación del Trabajo por el Capital.
No se puede negar que estos avances tienen más rigor teórico que
las contemporáneas de la ECONOMÍA VULGAR O NEOCLÁSICA.
La segunda fase se sintetiza en Proudhon (1809-1865) y es un claro retroceso
con respecto a la anterior, aunque da coherencia a varias corrientes anarquistas.
Pese a lo impactante de su tesis de que "la propiedad es un robo", su teoría
entera en modo alguno cuestiona la lógica esencial del capitalismo, sino
sólo la de la clase terrateniente y de la gran burguesía.
(7) MARXISMO: una ingente tarea de análisis de masas enormes de textos
de todas clases y una no menor tarea ingente de síntesis, este trabajo
de Marx y Engels, es el que sustenta por una parte el cuerpo teórico
de ambos amigos, y, por otra, inseparable de lo anterior, su metodología
materialista e histórica. La dialéctica es un constituyente genético
de ese método. Afirmaron que el capitalismo es la producción generalizada
de mercancías para su venta en el mercado competitivo e impersonal y
para la realización de la plusvalía contenida en el valor de la
mercancía. La competencia impele al capitalista particular a buscar el
máximo beneficio, o a la extinción. Para evitar la extinción,
debe invertir lo que en un marco de competencia exige ampliar siempre el capital
disponible, es decir, impera la acumulación ampliada de capital. Ello
exige inexcusablemente la explotación de la fuerza de trabajo, que tenderá
a ser más intensa mediante la plusvalía relativa y/o más
extensa mediante la plusvalía absoluta. Para aumentar la explotación
y para no desaparecer, el capital particular tiende a concentrarse y centralizarse,
arruinando a pequeños y medianos empresario y aumentando la proletarización
objetiva de la sociedad.
Esta misma lógica obliga a aumentar el gasto en costosas máquinas
e instalaciones en comparación al gasto en salarios directos, de modo
que aumenta la composición orgánica de capital. Pero de este modo,
el beneficio tiende a disminuir en relación con el capital total, pues
aunque crezca el capital constante, el invertido en máquinas, sólo
el capital variable, el invertido en los trabajadores, produce beneficios, así
que el capitalista se enfrenta a la ley de la tendencia a la baja de la tasa
media de beneficios. Simultáneamente el capitalismo se expande en el
mundo y a la vez, en su interior, impone la socialización objetiva de
la producción.
Pues bien, la evolución de estas características, que internamente
se relacionan con la lucha de clases y con las resistencias de las masas oprimidas,
producen una serie de contradicciones objetivas del capitalismo que explican
su traumática y sangrienta evolución.
Por una parte, la contradicción entre los esfuerzos de racionalidad productiva
de cada capitalista en busca de su máximo beneficio individual y la creciente
irracionalidad global, mundial, del capitalismo realmente existente. Por otra,
la contradicción entre la apropiación del excedente social por
una minoría junto a la mercantilización privada individual en
el mercado, y la producción colectiva e interdependiente de esos productos
en cantidades cada vez mayores.
Además, la contradicción entre el recorte que el capitalismo impone
al desarrollo tecnológico y científico, supeditado a sus necesidades
exclusivas, y la necesidad imperiosa de la humanidad por un desarrollo impetuoso,
democrático e integrado en la naturaleza de la revolución científica.
También, la contradicción entre la naturaleza como realidad englobante
y el capitalismo como cáncer que destruye esa realidad desde sus mismas
entrañas. Y por último, la contradicción entre el Trabajo
y el Capital. Como resultado de todo ello, periódicamente, el capitalismo
entra en crisis menores y también mayores. Crisis que tienden a concatenarse
y estallar en una crisis estructural. Si en ese momento, la conciencia subjetiva
del Trabajo está autoorganizada y decidida a impulsar esas tendencias
objetivas, si ambas fuerzas se fusionan, estalla la revolución.
(7-1) TEORÍA DEL IMPERIALISMO: la fuerza teórica de estas tesis
ha sido confirmada por siglo y medio, aunque entonces el capitalismo no estaba
sino en sus primeros pasos. La razón de dicha eficacia hay que buscarla
en el método del MARXISMO. Uno de tantos ejemplos se produjo a los pocos
años de la muerte de sus fundadores, cuando el capitalismo daba un decisivo
paso a otra fase histórica y cuando todas las ideologías económicas
burguesas desconocían que estaba pasando. Nos referimos a la formación
de la teoría sobre el imperialismo entre varios autores socialistas y
sobre todo marxistas.
Del principal autor socialdemócrata, Hilferding, ya hablaremos en TEORÍA
SOCIALDEMÓCRATA, porque sus innegables aportaciones han sido magnificadas
por el reformismo posterior. Ahora nos interesa cuatro marxistas clásicos
y decisivos, que elaboraron la TEORÍA DEL IMPERIALISMO.
Hablamos de una teoría y no de cuatro porque a pesar de las diferencias
entre ellos, lo decisivo, lo que ha quedado confirmado básicamente por
los acontecimientos posteriores son los puntos clave descubiertos mediante la
aplicación del método marxista. Cada uno hizo hincapié
en un aspecto del problema y los cuatro, sin proponérselo, elaboraron
un cuerpo teórico que ha resistido la prueba del tiempo y que es, con
mucho, el que permite desarrollar investigaciones posteriores siguiendo la dialéctica
del conocimiento. Lenin (1870-1924) dijo que la expansión capitalista
se realizaba mediante la creación de monopolios que aniquilaban la libre
competencia y facilitaban el poder del capital financiero. Rosa Luxemburgo (1871-1918)
que el excedente no vendido en los capitalismos desarrollados era exportados
a los países exteriores. Trotsky (1879-1940) sostuvo que se agrandaba
tanto la brecha entre Estados dominantes y dominados que éstos veían
muy reducidas sus posibilidades de desarrollo, y que los pueblos revolucionarios
no podrían instaurar "el socialismo en un solo país" precisamente
por el desarrollo imperialista a escala mundial. Bujarin (1888-1938) sostenía
que si bien el capitalismo forzaba la internacionalización también,
contradictoriamente, forzaba el proteccionismo de los Estados agudizando los
conflictos mundiales, y multiplicando lo que se definía como "problemas
nacionales".
Precisamente fue Lenin el que, además de su aportación específica,
supo sintetizar y resumir teóricamente esos aportes individuales en una
sola TEORÍA DEL IMPERIALISMO.
(7-2) TEORÍAS MARXISTAS: una exigencia del método marxista es
su historicidad, el hecho de que introduce la real evolución histórica,
con sus revoluciones y contrarrevoluciones, dentro mismo de la génesis
de la teoría. Sin esta exigencia interna no comprenderíamos absolutamente
nada del MARXISMO en general y en concreto de sus elaboraciones teóricas
posteriores a los años treinta del siglo XX. En efecto, fueron precisamente
las contradiciones materiales tan científicamente descubiertas en la
TEORÍA DEL IMPERIALISMO las que destruyeron con sangre la continuidad
práctica de esa teoría y forzaron a muchos marxistas a seguir
luchando en las peores condiciones imaginables, pero, pese a todo, no se extinguió
la creatividad del método. Lenin murió a los pocos años
de su obra cumbre sobre el Imperialismo. Rosa Luxemburgo fue asesinada por la
contrarrevolución socialdemócrata y Bujarin y Trotsky fueron asesinados
por el stalinismo.
El nazi-fascismo, la II Guerra Mundial y la presión de la URSS y su prestigio
en los medios intelectuales y obreros exteriores, limitaron mucho la creatividad
del método marxista en el estudio del capitalismo, pero aún así
sobrevivieron y crecieron mal que bien tres corrientes que se enfrentaron a
la TEORÍA STALINISTA y al capitalismo: los trotskysmos, la corriente
consejista y la luxemburguista. Las tres daban importancia al proceso imperialista,
al estudio del capitalismo como un mercado mundializado ya en la mitad del siglo
XIX, como un todo imperialista a comienzos del siglo XX y como un sistema internacionalizado
que tendía a relacionar las luchas de clases en el centro con las de
liberación nacional en la periferia; y también la daban a los
cambios internos en el capitalismo desarrollado, al análisis concreto
de la realidad concreta, distanciándose así cualitativamente de
la TEORÍA STALINISTA. Simultáneamente en muchos pueblos del Tercer
Mundo las guerras de liberación nacional tendían a superar fácilmente
la TEORÍA STALINISTA y a desarrollar los fundamentos dejados por la TEORÍA
DEL IMPERIALISMO entre 1910-1926. Simplemente citaremos al Che Guevara (1928-1967)
como un representante típico de los logros de las TEORIAS MARXISTAS que
mal que bien mantuvieron vivo el método que aplicaban.
(7-3) INTERCAMBIO DESIGUAL: la capacidad del método marxista para responder
a las explosivas contradicciones capitalistas tal cual se presentaban a finales
de los años sesenta del siglo XX quedó de nuevo confirmada cuando
se hundieron en el fracaso todas las restantes escuelas teóricas existentes
a su derecha, desde la stalinista hasta la keynesiana. Por un lado, se vio claro
que el capitalismo desarrollado había generado nuevas contradicciones
internas y había agudizado las estructurales, y por otro, que esas contradicciones
no se podían separar de la evolución mundial, que aparecía
ya como el factor determinante y estratégico en cualquier práctica
revolucionaria. De entra las varias teorías marxistas que analizaron
esta dialéctica, destacan las que insistieron en la nueva fase del capitalismo
tardío y en la agudización de la explotación de la periferia
por el centro. Cada una de ellas daba más prioridad a aspectos concretos
pero coincidían en la cuestión clave de la confirmación
de la teoría del valor-trabajo como la única que explicaba los
nuevos acontecimientos. Así, se desarrolló la teoría del
INTERCAMBIO DESIGUAL que explicaba el proceso de explotación de la periferia
por el centro, lo decisivo que era para el centro incrementar la expoliación
y transferencia de valor producido en la periferia y los cambios estructurales
que ello generaba no sólo en el capitalismo mundializado sino también
en los comportamientos cada vez más brutales de las burguesías
imperialistas.
Desde la perspectiva del método marxista, lo decisivo es que el núcleo
esencial del INTERCAMBIO DESIGUAL ya está enunciado teóricamente
en Marx, pese a haber vivido un siglo antes, capacidad contrastada que plantea,
además de la vigencia del método, también la necesidad
de comprender las nuevas formas de la mundialización de la ley del valor-trabajo.
Y aquí surgen los problemas, porque para comprender esa mundialización
hay que recurrir también a los conceptos claves en el materialismo histórico
de modo de producción y lucha de clases. Como veremos luego, de la teoría
del INTERCAMBIO DESIGUAL se desgajó una línea ascendente hacia
el centro que formó la teoría del SISTEMA-MUNDO, teoría
en la que estos conceptos apenas tienen relevancia.
(7-4) CAPITALISMO FINANCIERO: la expansión del capital financiero ha
sido una constante en las crisis sucesivas del capitalismo, incluso cuando todavía
este modo de producción no dominaba definitivamente al carecer aún
del fundamental poder estatal y militar. Marx ya estudió con un rigor
sorprendente para los datos entonces disponibles el papel del capital-dinero
y del crédito en el capitalismo, y esa preocupación ha ido en
aumento en los sucesivos estudios posteriores, sobre todo en la TEORÍA
DEL IMPERIALISMO y en las aportaciones de Bujarin. Sobre esta base cierta, los
estudios posteriores sobre la burbuja financiera, la "economía de casino",
la "globalización financiera", etc., están sacando a la luz un
componente terrible que desmitifica de raíz toda ideología de
la globalización como posibilidad de avance democrático ya que
el poder aplastante del capital financiero lo impide. Pero, aparcando esta verdad,
la teoría del CAPITALISMO FINANCIERO que defienden algunos autores tiende
a olvidar un hecho decisivo cual es el de la primacía última de
la esfera productiva sobre la de la circulación. Aunque nadie niega e
incluso es difícil valorar correctamente el enorme poder del capital
financiero por su imbricación con el industrial y su penetración
en muchos sectores, pese e eso, no es menos cierto que lo que rige y determina
la acumulación ampliada de capital es la rentabilidad de la producción
material.
Periódicamente, cuando el capital se encuentra en una crisis de realización,
cuando tiene excedentes de capital que no puede invertir porque no producen
beneficios, entonces los lanza a la especulación, a la inversión
de alto riesgo, a la economía criminal, etc. Pero tarde o temprano, este
globo hinchado de vacío productivo comienza a desinflarse porque carece
de soporte material y porque no es verdad que "el dinero crea dinero".
Mientras tanto, mientras no se haya producido la crisis, la burguesía
y las llamadas "clases medias", crecen al calor de la financierización,
obtienen sobreganancias extraordinarias y todo parece indicar que el capitalismo
ha superado definitivamente la enfermedad de las crisis cíclicas. Sin
embargo, esa época de artificiales vacas gordas termina y la realidad
cruda vuelve y las vacas enflaquecen. El CAPITALISMO FINANCIERO se va reduciendo
entonces a sectores cada vez más concentrados y centralizados, más
poderosos y ultraminoritarios, y aparece el verdadero capitalismo, el de la
explotación y el de la miseria. Aún así, esta teoría
es más cierta y real que cualquiera de las muchas sobre la "globalización".
(7-5) TEORÍAS DE IMPERIO, MUNDIALIZACIÓN Y DE LA LUCHA DE CLASES:
resulta excesivo reseñar aquí las varias teorías sobre
el imperio, la mundialización y la lucha de clases como interpretaciones
del capitalismo actual más certeras que las muchas que pululan alrededor
de la "globalización". Dejando para el final la teoría del imperio,
la más reciente en su aparición, las teorías de la mundialización
sostienen, en síntesis, que el capitalismo actual ha agudizado las características
del imperialismo --él mismo mundial y mundializador-- resumidas por Lenin,
pero además, el grueso de esas teorías añaden que el aumento
cuantitativo de cada característica ha supuesto que la totalidad del
capitalismo haya entrado en una nueva fase histórica. Esta tesis de las
fases es reforzada por algunas corrientes marxistas que insisten en que este
modo de producción se mueve en oleadas u ondas largas, fases globales
de acumulación que integran múltiples contradicciones y factores
en relación dialéctica interna. Un riego de estas teorías
es que pueden sobrevalorar más los factores estrictamente económicos,
endógenos, de crisis internas del capital, que su dialéctica con
los factores estrictamente sociales, exógenos a las crisis periódicas
del capital.
Las teorías de la lucha de clases sostienen que el factor determinante
de este proceso no ha sido el desarrollo económico interno, sino la dinámica
de la lucha de clases entre el Capital y el Trabajo a escala planetaria primero
y luego regionales y locales. No niegan la influencia de su evolución
interna, pero insisten en que esta ha de ser integrada dentro de la general
confrontación clasista. Estas teorías tienen gran parte de verdad
que es sistemáticamente negada por la burguesía u ocultada por
el reformismo. La versión más reciente de estas teorías
es la tesis del imperio que no sostiene que es el "imperio yanki" el dominante,
sino que por "imperio" se entiende la capacidad del capitalismo para perfeccionar
múltiples poderes extraestatales y multiestatales destinados a derrotar
y detener la oleada de luchas de clases. Se trata de la contraofensiva del Capital
que ha comprendido que los Estados anteriores, los correspondientes al imperialismo,
han quedado superados por las luchas sociales. Asistimos, en suma, a una reorganización
imperial del capitalismo a escala mundial para derrotar al Trabajo a escala
también mundial.
Pero al igual que las teorías de la mundialización tienen el riesgo
del economicismo, estas tienen el riesgo del voluntarismo social, es decir,
de sobrevalorar la influencia de la conciencia subjetiva autoorganizada del
Trabajo. Tienen que afinar mejor la dialéctica entre las crisis endógenas
cíclicas del capitalismo, y sus crisis exógenas sociales, políticas,
nacionales, etc., integrándolas en la totalidad sistémica que
es el capitalismo. Descubrir y describir bien esa dialéctica de la totalidad
concreta era una exigencia del método del MARXISMO que sus grandes clásicos
han sabido aplicar en los momentos cruciales.
En lo que sí coinciden ambos bloques de teorías es en que no asistimos
a una "desindustrialización", a la sociedad post-industrial, a la "extinción
del trabajo físico", a la "desmaterialización de la economía
virtual", etc., sino precisamente a lo opuesto, a la masificación del
salariado y a la mundialización productiva. Además, estas teorías
pueden integrar sin muchos problemas buena parte de las aportaciones ciertas
de la TEORÍA DE LA REGULACIÓN, del SISTEMA-MUNDO y de la TEORÍA
ESTRUCTURAL, pero no ocurre igual a la inversa porque el método de las
primeras es incluyente e integrador --tras una necesaria "depuración"
-- por una de las características propias del materialismo histórico,
que no podemos explicar aquí, que nos lleva al status ontológico
que en esta concepción tiene la capacidad creadora de la especie humana.
QUINTO: Concluimos aquí la exposición de única corriente
antagónica e irreconciliable con la ideología económica
burguesa. La línea ascendente que recorre todo el extremo izquierdo de
cuadro representa esa corriente opuesta en todo. La diferencia es tan insalvable
que cualquier intento de síntesis realizado, y veremos los más
importantes, ha tenido que renegar de aspectos decisivos del MARXISMO aceptando
componentes de la economía política burguesa. El primer esfuerzo
serio de inicial síntesis fue la TEORÍA SOCIALDEMÓCRATA,
que sin embargo degeneró muy pronto en un abandono práctico de
los contenidos revolucionarios iniciales y en una defensa a ultranza del capitalismo
mediante reformas controladas e integradas --funcionales-- en la acumulación
de capital. Después se hicieron otros intentos que en su derivación
más derechista concluyen si no en la GLOBALIZACIÓN POSITIVA, sí
en la GLOBALIZACIÓN CONTROLADA. Resumamos este proceso: (8) TEORÍA
SOCIALDEMÓCRATA: se ha magnificado en exceso la influencia del MARXISMO
en la socialdemocracia en el último tercio del siglo XIX. En la práctica
fue mucho menor, y en la teoría fue sólo apreciable en una cada
vez menor minoría. Por el contrario, desde que Lassalle (1825-1864) defendió
la teoría del "Estado libre del pueblo" como garante de los derechos
de las masas, y protector suyo mediante la alianza con una burguesía
interesada en evitar los conflictos que surgirían de la "ley de bronce
del salario", desde entonces dominó el reformismo en la socialdemocracia
en vida de Marx y Engels pese a sus titánicos esfuerzos en contra. Luego,
Bernstein (1850-1932) reforzó y adaptó ese reformismo con su aceptación
explícita de contenidos marginalistas aceptados de Walras y Böhm-Bawerk,
sobre todo su crítica de la ley del valor-trabajo, y de otros contenidos
filosóficos directamente antimarxistas como el kantismo en filosofía
y el pacifismo en política, en los que no podemos extendernos ahora.
Que se trataba de algo más que una simple influencia ideológica
se comprueba por el fracaso del grandioso esfuerzo de Rosa Luxemburgo en la
defensa creativa del MARXISMO dentro de la socialdemocracia.
En la atmósfera reformista cada vez más espesa, las tesis de Hilferding
(1877-1941) acerca de la primacía de la esfera de la circulación
sobre la esfera de la producción de valor, una de las tesis burguesas,
fueron preparando el terreno para que sus tesis posteriores sobre el "capitalismo
organizado" no encontraran resistencia al haber sido exterminada la corriente
luxemburguista y spartakista desde 1918, y al crecer el furibundo anticomunismo
del partido socialdemócrata. Sostenía que el "socialismo" podía
aprovechar la "nueva" naturaleza organizada del capitalismo para dirigir pacíficamente
su transformación acelerando la desaparición del paro estructural,
aumentando los salarios, acabando con las contradicciones del sistema, etc.
Hay que decir que esta corriente venía de lejos y que no era sólo
patrimonio de la socialdemocracia alemana pues estaba activa antes del reformismo
fabiano británico, aunque tuvo en Beatrice (1858-1943) y Sidney (1859-1947)
Webb, una de las mejores parejas defensoras del gradualismo parlamentario y
de una transformación del capitalismo desde dentro, incluso mediante
el juego en Bolsa de los "trabajadores accionistas".
Recordemos que los Webb aconsejaban en la prensa fabiana los movimientos de
compraventa de las acciones que tenían muchos obreros sindicados. También
recordemos que Beatrice Webb calificaba a la estrategia marxista de los consejos
obreros de comienzos de la década de 1921 en las huelgas británicas
como "perniciosa doctrina".
En realidad, como veremos con el KEYNESIANISMO, esta ideología de planificación
intervencionista en la economía mediante el Estado regulador estaba en
pleno debate porque los logros de la URSS, la intervención estatal del
fascismo y las promesas del nazismo, la presión de la crisis y la política
de Rooswelt en los EEUU, la ponían a la orden del día. Pero la
socialdemocracia no defendía en modo alguno las tesis marxistas. No podemos
caer ahora en divagaciones de historia ficción sobre qué hubiera
ocurrido a escala europea y mundial si la socialdemocracia no hubiera intervenido
sangrientamente en defensa del capitalismo en el crucial período de 1918-23,
del mismo modo que su opción general proimperialista en 1914, o su comportamiento
de 1929-1933 en Alemania. Tal vez, ahora la historia de la teoría de
la economía política sería muy diferente. Pero estas hipótesis,
por otra parte muy excitantes, nos obligan a tener en cuenta lo sucedido en
la URSS antes seguir analizando la deriva hacia el KEYNESIANISMO.
(9) TEORÍA STALINISTA: para comienzos de la década de 1931 la
inmensa mayoría de los militantes del PCUS desconocían prácticamente
todo de las diferentes aportaciones de Rosa Luxemburgo, Trotsky y Bujarin a
la TEORÍA DEL IMPERIALISMO. Más aún, para entonces Lenin
era idolatrado como momia y desconocido como revolucionario, y la teoría
del "socialismo en un solo país" era doctrina oficial pese a negar todo
el MARXISMO anterior. En 1927 el PCUS había sancionado la versión
stalinista de la Crisis General del Capitalismo, que tergiversaba el uso de
esa expresión por Marx en el posfacio a la segunda edición de
El Capital de 1873, y que no tenía nada que ver con la visión
dialéctica dada por Lenin en varias ocasiones. En 1931 Stalin aseguró
que en poco tiempo la URSS superaría económicamente al capitalismo
más desarrollado. De este modo, para esa década decisiva la URSS
disponía ya de una concepción global del capitalismo y del socialismo
según la cual el capitalismo, quebrado internamente por su Crisis General,
iría retrocediendo frente al ascenso imparable del socialismo soviético.
En 1943 se planteó en la prensa oficial la tesis de que la ley del valor-trabajo
era compatible con el socialismo, y en 1952 Stalin la asumió públicamente.
Con esto, terminaba por romperse el último, si quedaba alguno, hilo que
conectaba el MARXISMO con la TEORÍA STALINISTA.
Según esta teoría el mundo estaba dividido en dos bloques socioeconómicos
que competían por superarse el uno al otro. Mientras que hasta 1924 la
Internacional Comunista admitía que tanto la URSS como el resto de pueblos
oprimidos y clases trabajadoras malvivían en un único sistema
capitalista mundialmente dominante, esta teoría abandona ese principio
estratégico decisivo, y crea la ficción de dos bloques opuestos,
rompiendo la unicidad del mercado mundial capitalista, unicidad que era una
de las piedras basales desde el Manifiesto Comunista de 1848. Las consecuencias
que se desprenden de esa negación directa del método marxista
son totales y ya fueron denunciadas dentro mismo del PCUS desde la mitad de
la década de 1921, cuando todavía no estaba realizada del todo.
Ahora no nos extendemos al respecto porque el veredicto histórico es
definitivo.
Pero en lo que toca a la evolución de la economía política
marxista hay que decir que destruyó de cuajo todo su potencial científico-crítico,
es decir, dialéctico. Por una parte, dentro de la URSS se impuso un dogmatismo
desolador y mecanicista, y fuera de la URSS muchos economistas que seguían
sus pautas teóricas, entraron en una confusión total con respecto
a aspectos elementales. Comparemos, por ejemplo, la superficialidad de Sweezy
(1910-¿?) uno de los representantes teóricos de la izquierda oficial
norteamericana y "enriquecedor" de Marx mediante Marshall y Keynes, con un Mattick
(1904-1981) y/o un Mandel (1923-1995). Por otro lado, al ser "científicamente
correcto" defender que el socialismo es factible en un solo país, y que,
como se oficializó desde Kruchev, eso es posible mediante la "competencia
pacífica" con el capitalismo, entonces, los demás PCs no rusos
podían perfectamente intentar sus respectivos avances al socialismo.
Llegamos así a los umbrales del eurocomunismo. Vemos, pues, que la TEORÍA
STALINISTA no guardaba ya ninguna relación con el MARXISMO.
(9-1) EURO-COMUNISMOS: hablamos de euro-comunismos, en plural, para expresar
más directamente la dispersión práctica que sufrió
el stalinismo en su corriente exterior más fuerte. Hubo otras corrientes,
además de la china, como fueron los múltiples marxismoslenisismos
que florecieron a finales de la década de 1961, alrededor del mayo'68,
y casi inmediatamente entraron en una rápida desaparición hasta
quedar reducidos a los colectivos actuales. La diversidad de los euro-comunismos
no anula su identidad de fondo, consistente en vender y supeditar el movimiento
obrero de sus países a las burguesías dominantes. En cada Estado
lo hicieron de una forma particular pero siempre de manera más adecuada
y efectiva para el capitalismo concreto existente en esa formación social.
La justificación teórica, si se le puede definir así, de
tal comportamiento proviene de varias corrientes anteriores, sobre todo de la
TEORÍA STALINISTA, pero también de una subterránea conexión
nunca superada con el electoralismo y parlamentarismo socialdemócrata,
de modo la concepción de fondo no superaba un gradualismo economicista
según el cual el movimiento obrero ascendería paulatinamente conquistando
cada vez más espacios de poder.
En el plano socioeconómico, esta concepción era avalada por textos
traducidos directamente de editoriales del PCUS, copiando sin ningún
cuidado de adaptación los dogmas entonces vigentes en la URSS. Pero también
por muy pocos textos redactados por los PCs del país como el famoso Tratado
Marxista de Economía Política del PC francés, de 1971,
y que sirvió como Biblia para legitimar el comportamiento de este partido
en la decisiva década de 1971-80. Después, en 1977, este texto
fue traducido al castellano cumpliendo el mismo papel en el Estado español.
En uno y otro Estados la teoría oficial servía, además
de para legitimar el colaboracionismo de clases, también para legitimar
su "unidad nacional" estatal, es decir, para sostener el modelo estatal de acumulación
capitalista basado en la explotación interna de naciones por esos Estados.
El "socialismo" defendido por esos tratados y manuales es el "socialismo" de
la nación opresora. En el caso de Euskal Herria, eso es innegable.
SEXTO: Pero los efectos del stalinismo en el tema que tratamos, la evolución
de las diversas corrientes político-económicas, fueron mayores
que la desertización teórica interna que sufrió el PCUS
y toda su corriente. Directa e indirectamente según los casos, el stalinismo
ayudo a legitimar la alternativa socialdemócrata de la burguesía
europea, y, a la vez, el prestigio de las políticas de intervencionismo
keynesiano que, en realidad, fueron unidas a la imposición de nuevas
disciplinas de explotación laboral representadas por el taylor-fordismo.
Antes de pasar a las teorías que actualmente intentan explicar la situación
capitalista mundial sin caer en los tópicos de la globalización
pero tampoco sin alcanzar el contenido revolucionario del método marxista,
hay que detenerse en la línea que surge de la socialdemocracia y que
asciende y va derivando hacia la derecha. La razón es doble pues esta
línea se ramifica en varias interpretaciones que intentan, por un lado,
evitar la tosca y burda apología de la barbarie capitalista que hace
la GLOBALIZACIÓN POSITIVA, y por otro, presentar una alternativa "progresista"
de GLOBALIZACIÓN CONTROLADA, es decir y como veremos, de maniobrar siempre
institucionalmente para hacer que los aspectos "positivos" de la globalización
se impongan sobre los "negativos", o sea, cabalgar al tigre.
(10) KEYNESIANISMO DURO: la necesidad de una reforma interna del capitalismo
era creciente en Gran Bretaña conforme se constataba su decadencia imperial
a lo largo de la década de 1921. Antes de la Gran Crisis de 1929, Keynes
(1883-1946) ya había discutido con amigos suyos del Partido Liberal cómo
debería ser esa reforma, pero él mismo no había perfilado
aún plenamente su teoría. Incluso cuando se atemperó bastante
la crisis en 1933, seguía sin concretarla definitivamente. En realidad,
no se puede separar la culminación del keynesianismo en 1936 del influjo
de cuatro procesos previos: uno, las reflexiones colectivas de liberales y laboristas
británicos con quienes se relacionaba Keynes; dos, las experiencias prácticas
y teóricas sobre el intervencionismo estatal que se realizaban en prácticamente
todos los capitalismos concretos para salir de la crisis y en la URSS; tres,
su propia experiencia como propietario de una empresa de seguros, su enriquecimiento
con la especulación bursátil y el comercio de arte, su larga experiencia
política en defensa del imperio británico, etc. ; y, cuatro, la
influencia exterior de las aportaciones de Kalecki, un economista polaco estudioso
de Marx y, por ello, mucho más capaz que Keynes --que despreciaba el
MARXISMO-- para adaptar a la reforma del capitalismo determinados componentes
marxistas, previamente "desinfectados".
Aún y todo así, hizo falta la II Guerra Mundial para que el keynesianismo
fuera aceptado por las burguesías. Recordemos, por ser breves, que la
URSS salió victoriosa e inmensamente prestigiada por su decisiva contribución,
más importante que la de los EEUU; que el movimiento obrero y popular,
y las organizaciones de izquierda, habían liderado la resistencia antinazi
mientras las burguesías colaboraban activa o pasivamente, y que en el
Tercer Mundo ascendías las luchas de liberación nacional. En este
nuevo contexto, agravado por los riesgos de una crisis económica, las
burguesías comprendieron que los viejos dogmas neoclásicos y marginalistas
no servían en absoluto. Keynes tuvo que superar sus iniciales dependencias
con el marginalismo blando y con Marshall al ir dándose cuenta de su
fracaso.
Visto lo anterior, que desmitifica bastante el artificialmente hinchado mito
Keynes, se entienden perfectamente las razones sociohistóricas del capitalismo
imperialista para aplicar el KEYNESIANISMO DURO caracterizado por, primero,
intervenir estatalmente con apoyos directos en ayuda de las grandes empresas;
segundo, militarizar la economía, apoyar a la I+D, multiplicar el gasto
público en infraestructuras económicas que aceleren la acumulación
de capital y luego, en gastos sociales; tercero, aumentar los impuestos para
llenar las arcas estatales; cuarto, controlar los salarios directos, lograr
la colaboración sindical mediante concesiones en los salarios indirectos
y frenar la lucha de clases y un aumento de las reivindicaciones; quinto, asumir
un aumento de la inflación controlada e intervenir en la política
monetaria; sexto, potenciar primero y sobre todo el consumo de la burguesía
y, luego, el de las clases populares, y séptimo, perfeccionar el poder
de manipulación psicológica de masas del Estado burgués
para intentar controlar las crisis de sobreproducción, achacadas a factores
psicológicos de los consumidores y no a las contradicciones objetivas
de capitalismo.
Estas medidas fueron efectivas pero no por su supuesta valía intrínseca,
sino por el contexto mundial del capitalismo y en especial el del centro. La
reconstrucción de los destrozos tremendos de la guerra den Europa exigió,
además de la supeditación a los EEUU y su "ayuda, de un sobreesfuerzo
de las clases trabajadoras inicialmente fuertes y concienciadas pero luego despolitizadas
y desmovilizadas por la izquierda reformista y el stalinismo. A la vez, la destrucción
masiva, de una magnitud que se olvida y que no podemos detallar, creó
enormes mercados de reconstrucción que exigieron la ampliación
del sector primario, el de la producción de bienes de producción
--decisivo en el capitalismo-- y posteriormente del sector secundario, el de
producción de bienes de consumo. A la vez, el capital financiero y el
sector servicios tuvieron que responder a las necesidades creadas. Por su parte,
los EEUU dispusieron en grandes ventajas sobre el resto del planeta por su posición
hegemónica dentro del sistema capitalista.
Sin embargo, es muy significativo que el país cuna del KEYNESIANISMO,
Gran Bretaña, no pudiera mantener su anterior hegemonía imperialista
y decayese imparablemente. La razón hay que buscarla, en primer lugar,
en que la teoría de Keynes está circunscrita al marco estatal,
en que no tiene ninguna visión mundial de la economía excepto
la que deriva a la fuerza de la posición internacional de la Gran Bretaña,
que ya no era, en la práctica, la potencia dominante. El KEYNESIANISMO
piensa la economía desde y para los ámbitos estatales y sólo
secundariamente para los extraestatales, y ello debido a posición que
ocupa en la jerarquía imperialista el Estado de turno y por las relaciones
entre la economía y la guerra, es decir, por el complejo industrial-militar.
Semejante debilidad estructural explica la segunda razón a una escala
más amplia, y es que cuando el capitalismo como economíamundo
entra en crisis entre 1969-1973, el KEYNESIANISMO no pueda detener la catástrofe
pese a todos los esfuerzos por aplicarlo más intensamente durante los
años posteriores pues, además de paradigma constreñido
al límite del Estado burgués, también se le añade
una segunda y decisiva debilidad, cual es su incapacidad para integrar largo
tiempo al movimiento obrero.
Su paradigma estatalista, es decir, su incomprensión del capitalismo
en cuanto totalidad mundial, y su desprecio de la ley del valor-trabajo, es
decir, si negativa a resolver el problema último de la plusvalía
y de la explotación, incapacitaban al KEYNESIANISMO para contrarrestar
la caída tendencial de la tasa media de beneficio. Según el MARXISMO
conforme la crisis adquiere contenidos graves su desarrollo va fusionándose
con el de la lucha de clases, y es misma lucha se transforma en la síntesis
de las contradicciones objetivas y subjetivas del capitalismo. A la vez, dicha
imbricación mutua e interrelación se acrecienta conforme aumenta
la mundialización capitalista y conforme cada Estado va perdiendo poder
de influencia y va endureciendo su política interna y externa para recuperarlo.
En esa espiral la lucha de clases fusiona sus contenidos sociopolíticos
con sus contenidos socioeconómicos. El KEYNESIANISMO, como paradigma
que sufre las dos limitaciones estructurales, va quedando ineluctablemente superado.
Las burguesías son plenamente conscientes de ello y, si pueden, es decir,
si la lucha de clases interna y el contexto externo, se lo permiten, hace un
más o menos cambio brusco imponiendo medidas neoliberales o debe limitarse,
durante un tiempo, a aplicar KEYNESIANISMOS BLANDOS: (10-1) KEYNESIANISMOS BLANDOS:
o neliberalismos blandos, porque en realidad fueron un conjunto de mezclas impuestas
en cada Estado según la relación de poder existente en cada uno
de ellos. No llegaron a la ferocidad del ataque neoliberal estricto aplicado
en los EEUU y en Gran Bretaña, pero sí se acercaron bastante en
tres objetivos básicos: uno, debilitar política y económicamente
a la clase trabajadora para poder aplicar luego peores medidas neoliberales;
dos, transferir a la burguesía enormes masas de capital inmovilizados
por estar dentro de servicios públicos y sociales, en fondos de pensiones,
etc., y tres, adaptar el Estado a la creciente competitividad mundial. Que las
burguesías eran conscientes de la crisis keynesiana se comprueba en la
especial insistencia que hicieron en, aplastar al Trabajo mediante la descentralización
de los convenios colectivos, la precarización y flexibilización,
etc., y en ampliar la supeditación del Estado al Capital mediante las
privatizaciones, la reducción de gastos sociales, etc.
Pero también fueron conscientes de la crisis los propios defensores a
ultranza de Keynes, que en una fecha tan significativa como 1977 --crisis agudas
en Italia, Portugal, Estado español, etc., debilidad del imperialismo,
prestigio creciente de la tesis de von Hayek, ascenso del conservadurismo y
del republicanismo, intervención de la Trilateral, etc.-- fundaron el
Journal of Post Keynesian Economics para reorganizar a los post-keynesianos
frente al ascenso neoliberal. Recordemos cómo en 1980 éstos celebrarían
su reunión internacional en Stanford, como hemos visto antes. La reacción
post-keynesiana fue una especie de "autocrítica" en el sentido de reconocer,
primero, que la economía tiene un esencial contenido de realidad y de
materialidad, no pudiendo ser reducida a simples fórmulas matemáticas;
segundo, que por ello mismo tiene riesgos, inseguridades e incertidumbres en
su evolución en vez de ser una especie de mecanismo regulado con bastante
exactitud y, tercero, que por ello mismo se deben tener en cuenta también
los factores macroeconómicos, los colectivos y de masas, y no sólo
los microeconómicos, los individuales y, a lo sumo, de grupos específicos.
Sin embargo estos esfuerzos no detuvieron la crisis del KEYNESIANISMO.
(10-2) TERCERA VIA: a finales de la década de 1991, los efectos devastadores
de la ofensiva del Capital contra el Trabajo, del neoliberalismo, habían
logrado aumentar las ganancias de la burguesía y adaptar sus Estados
a las nuevas necesidades, pero no habían logrado vencer definitivamente
a la clase trabajadora. No podemos analizar ahora porqué y cómo
desde mediados de esa década se asistía a una activación
de la lucha de clases. En 1998 13 de los 15 Gobiernos europeos estaban en manos
de partidos socialdemócratas o bajo una alianza de estos con partidos
liberales y de centro. Los demócratas gobernaban en los EE.UU. Pero no
se detuvo la deriva de los KEYNESIANISMOS BLANDOS hacia la derecha, hacia confundirse
prácticamente con el neoliberalismo por dos razones, una, porque las
clases obreras no estaban destrozadas como sujetos colectivos capaces de resistir
y, dos, porque tampoco el capitalismo mundial entraba en una senda de expansión
sino al contrario, cada vez crecía en menos áreas del planeta
y se estancaba y agudizaba sus crisis en cada vez más grandes zonas mundiales.
En estas condiciones aparece la TERCERA VIA como nuevo giro de la socialdemocracia
hacia el neoliberalismo. Los debates internos en la socialdemocracia entre los
más derechistas y los menos, y en los restos del stalinismo, están
siendo realmente pobres y no merece la pena ni siquiera sintetizarlos así.
En estos casos siempre es bueno aplicar uno de los principios del método
dialéctico marxista consistente en leer a la burguesía, en estudiar
lo que dice y hace el Capital: el 23 de marzo del 2001 el diario inglés
The Guardian daba la noticia de que la CEOE bajo un Gobierno laborista en Gran
Bretaña existía la regulación laboral más laxa de
todas, los impuestos más bajos para las grandes corporaciones y los más
bajos costo de empleo, incluso más bajos en que los EE.UU. La TERCERA
VÍA no es sino la manera en cómo una parte considerable de la
socialdemocracia cumple la función de atacar con dureza extrema a las
clases trabajadoras para facilitar el beneficio capitalista.
Los efectos del ataque sobre la moral de lucha tanto de la TERCERA VIA como
del resto de la socialdemocracia y del laborismo en Europa han sido tan devastadores
que ya han perdido 8 de los 13 Gobiernos en Europa y en los EEUU han llegado
al poder los republicanos. Una consecuencia directa de esta recuperación
del neoliberalismo y del marginalismo histórico en el tema que nos concierne,
es el endurecimiento de las políticas imperialistas en todos los sentidos.
(10-3) GLOBALIZACIÓN CONTROLADA: según esta teoría la globalización
tiene aspectos "negativos" pero también "positivos", y el objetivo de
las "fuerzas democráticas" es el de desarrollar los segundos y combatir
los primeros. Esta teoría es tiene muchas formas secundarias de presentarse,
tantas como corrientes reformistas que existen y han existido a lo largo de
la línea que nos conduce hasta la ECONOMIA BURGUESA CLÁSICA. Desde
luego son mucho más que las de la GLOBALIZACIÓN POSITIVA, que
simplemente expresa la cruda obsesión capitalista por aumentar su beneficio.
Ahora bien, en síntesis, lo básico de la GLOBALIZACIÓN
CONTROLADA radica en su deseo por controlar la globalización, por evitar
que los aspectos "negativos" se desarrollen más y/o se impongan sobre
los "positivos".
Los aspectos "negativos" son la explotación, el hambre, la enfermedad,
la ignorancia, las crisis de todo tipo incluida la ecológica, el racismo,
el monopolio tecnológico y un largo etc. que dependen de quien elabore
la lista. Los aspectos "positivos" son todos los relacionados con las posibilidades
implícitas en un desarrollo "democrático" de las "nuevas tecnologías",
de los "medios de comunicación en tiempo real", de los "avances médicos",
de la "economía del conocimiento", de aumento del "voluntariado social"
y de las ONGs., de la "toma de conciencia mundial" de la especie humana, etc.
Vemos que existe un contraste absoluto entre lo concreto que siempre resulta
el hambre y los aspectos "negativos" y lo abstracto que resulta todos los aspectos
"positivos". Lo peor es que no hay forma de resolver este problema porque, a
la fuerza, todo lo "positivo" ha de ser abstracto en una concepción basada
en la ECONOMIA POLÍTICA BURGUESA.
Las ventajas relativas y muy reducidas en la práctica, pero siempre algo
más positivas para las masas oprimidas del planeta por sus limitados
logros reformistas en comparación a la brutalidad neoliberal, que ofrece
la GLOBALIZACIÓN CONTROLADA sobre la POSITIVA vienen del mayor desarrollo
teórico y del mayor potencial analítico de esta economía
política sobre la ECONOMÍA VULGAR y sobre el MARGINALISMO DURO
y BLANDO. Al fin y al cabo, siempre se puede elaborar una especie de "teoría
suave" y no radical sobre la explotación basada en las ambigüedades
y limitaciones de David Ricardo, por ejemplo. "Teoría suave" que será
siempre menos mala que la ferocidad implacable de Malthus y de Jevons, e incluso
también que la de Marshall. Sin embargo, la teoría de la GLOBALIZACIÓN
CONTROLADA es desde el MARXISMO tan contradictoria e imposible como las pretensiones
de acabar con el empobrecimiento mediante la caridad; o las de los diversos
socialismos cristianos del siglo XIX por "cristianizar" el capitalismo; o las
de las asociaciones de comienzos del siglo XX de "humanizar" el imperialismo
con los fondos obtenidos con subastas; o la de la pretensión de la Sociedad
de Naciones de entreguerras de impedir una nueva guerra mundial.
SÉPTIMO: Hemos terminado con la otra tendencia burguesa, en este caso
derechista si por extrema derecha pura y dura definimos a la línea que
asciende del MERCANTILISMO a la GLOBALIZACIÓN POSITIVA. Esta segunda
línea evolutiva sirve muy bien a los intereses imperialistas porque oculta
la lógica objetiva de la explotación con la verborrea reformista,
y hasta puede permitirse pasar de la palabra a algunos hechos reformistas mediante
políticas interclasistas que avancen en algunas mejoras sociales, siempre
dentro del sistema capitalista. Pero la incapacidad última de esta línea
ha hecho que a su izquierda, y aproximadamente en el centro del cuadro arriba
presentado, hayan surgido otras teorías alternativas más críticas
y más aptas para explicar la evolución real del capitalismo mundial.
Sin embargo, como veremos, esas teorías no alcanzan la majestuosa coherencia
teórico-política del MARXISMO, aunque sí le han aportado
algunos criterios válidos que deben ser integrados en su método
materialista histórico y dialéctico.
Los orígenes de estas teorías nos remiten a la mezcla parcial
con otras teorías no marxistas e incluso antimarxistas, y también
tendieron a presentarse en la mayoría de los casos con un aura de neta
superioridad teórico-académica con respecto al MARXISMO, aunque
en realidad se trataba de la versión primero edulcorada y luego tergiversada
que de él impuso el stalinismo. Se generó así, o mejor
decir, volvió a imperar un clima universitario e intelectual de desprecio
que ya había existido antes, cuando el elitista y rico aristócrata
austríaco Böhm-Bawerk o después, cuando Keynes, sofisticado
y culto especulador en Bolsa y consejero del príncipe de la Casa Real
de su Graciosa Majestad Británica, defendían desde diferentes
ópticas la superioridad de la ideología burguesa. En contra de
lo que se ha hecho creer intencionadamente, el MARXISMO estuvo muy desprestigiado
y hasta perseguido directa o indirectamente en la posguerra, y por lo general
los textos que contaban con el apoyo de los relativamente fuertes PCs stalinistas
tenían más facilidades para salir al mercado. Estos y otros factores
explican la aparición de voluntariosos grupos de intelectuales de izquierda
que, por razones diversas, no quisieron o no pudieron profundizar en el MARXISMO
sino en interpretaciones, edulcoraciones o tergiversaciones ajenas, intentando
mejorarlas o enriquecerlas.
(11) TEORÍAS ESTRUCTURAL, RADICAL, DE LA REGULACIÓN Y DEL SISTEMAMUNDO:
tienen en común que no dudan en reconocer el uso que hacen de Marx, aunque
también tienen en común que afirman "mejorar" a Marx con aportaciones
de otros autores y corrientes. En síntesis, las cuatro se caracterizan
por no ver en el MARXISMO un método específico propio y cualitativamente
diferenciado de las dos grandes ramas que aquí estamos analizando. Como
hemos dicho en la presentación, en la historia de las políticas
económicas y de sus correspondientes lazos internos con la historia mundial
sucede lo mismo que con la historia de las ciencias sociales, en la que se aprecia
nítidamente que el grueso, la mayoría, de las versiones académicas,
oficiales a institucionales no quieren o no pueden reconocer que el MARXISMO
es un caso único no catalogable ni siquiera como "ciencia social" en
el sentido que por tal se ha tenido desde Comte hasta ahora. Bastan los ejemplos
de cómo han sido empleados los sociólogos burgueses Durkeim y
Weber para "enriquecer", "mejorar", "ampliar" y "actualizar" a Marx, siempre
en beneficio de la burguesía, para darnos cuenta de las limitaciones
de esos esfuerzos. Con las teorías económicas sucede otro tanto,
según sus grados de oposición al capitalismo.
Desde esta precaución previa podemos comprender mejor las reales aportaciones
de estas cuatro teorías. La primera de ellas, la ESTRUCTURAL, surge del
esfuerzo de adaptar un concepto básico en Marx y que fue una aportación
de los fisiócratas y de Quesnay, el de estructura, al capitalismo contemporáneo
pero añadiendo las aportaciones de otras corrientes, desde las econometrías
hasta el sociologismo francés. Esta teoría se caracteriza además
de por un ecleticismo preocupante también por inflar el globo del estructuralismo
de modo que, según ella, se puede ser estructuralista sin ser marxista
pero al ser marxista se es estructuralista. Desaparece así la especificidad
del MARXISMO que es reducido, como en las versiones oficiales de la sociología
a una corriente sociológica más, con "sus aciertos y sus errores".
Lo mismo hay que decir de las vulgatas oficiales sobre filosofía, economía,
antropología, etc. O sea, no hace falta ser marxista para hacer una crítica
ESTRUCTURAL del capitalismo.
La teoría RADICAL, por su parte, es algo más "radical" y valga
la tautología ya que asume más activamente sus lazos con Marx
aunque también se reclama deudora de Polanyi (1886- 1964), de un Keynes
leído desde la izquierda, de Sraffa (1898-1983) y de otros. Esta teoría
surge precisamente en 1968, al calor de las críticas izquierdistas a
la socialdemocracia y al stalinismo, críticas inseparables del ascenso
de la fase de luchas de clases que entonces se producía. En una primera
fase, hasta finales de la década de 1971-80, sus críticas al capitalismo
se basan en la existencia de la explotación, aceptando la existencia
de colectivos explotados, el papel del Estado burgués, de las ideologías
sociales, etc., pero, sin embargo, no aceptaban la teoría marxista del
valor-trabajo por lo que todo su radicalismo carecía de una base sólida.
En efecto y por eso mismo, en una segunda fase, a partir de comienzos de la
década de 1981-90, coincidiendo con el declive de la lucha obrera y el
ascenso del neoliberalismo más duro, sobre todo en los EEUU de donde
son la mayoría de los miembros de esta corriente, comienzan a aceptar
la teoría de que dentro del capitalismo se pueden realizar cambios importantes.
Conviene recordar que en 1993 el demócrata Clinton llega a la Casa Blanca
aupado en gran medida por la reacción popular contra el reaganismo, reacción
que se verá defraudada en su segundo mandato cuando las "reformas" desde
dentro del capitalismo agudizan la explotación, la pobreza y las diferencias
sociales en los EEUU. El fracaso de esta corriente y de todas las que defienden
lo mismo, lo vemos al estudiar la evolución de la desigualdad social
y de la apropiación privada del grueso del excedente por una minoría
en los EEUU entre 1983-1998: el 1% más rico obtuvo el 53%, el 19% siguiente
obtuvo el 39% y la enorme masa del 80% --lo que en términos marxista
se define como pueblo trabajador-- sólo obtuvo el 9% restante.
La teoría de la REGULACIÓN sostiene que el capitalismo evoluciona
mediante una sucesión de cambios en las formas de regulación de
la economía. Esta corriente surge a mediados de la década de 1981-90,
cuando es patente ya la crisis preagónica de la URSS pero también
la dificultad del capitalismo mundial para abrir otra onda larga expansiva.
Por eso afirman que el "marxismo" está fosilizado y que el capitalismo
en una nueva crisis de regulación. Según esta corriente, desde
finales del siglo XIX hasta 1929-31, o hasta 1933, regía un modo de regulación
competitivo, sin apenas intervención estatal pública y con unas
disciplinas laborales cada vez más superadas por las resistencias obreras.
Desde esas fechas se va imponiendo otro modo de regulación en el que
el Estado interviene masivamente, las disciplinas laborales se perfeccionan
mediante el fordismo y el taylorismo, y la competencia libre anterior deja paso
a la competencia entre monopolios. Es la larga fase de regulación taylor-fosdista
y keynesiana. Desde la crisis de 1968-1973 en adelante, se introduce la flexibilización
toyotista, se limita la acción estatal, se expande la financierización,
etc.; es decir, estamos entrando en otro modo de REGULACIÓN. Sin embargo,
esta tesis aunque reconoce la incidencia de la lucha de clases, apenas valora
la realidad objetiva de las crisis económicas en cuanto tales, no domina
la esencia del MARXISMO al aceptar tesis neoclásicas, no domina el materialismo
histórico al recurrir mucho a Braudel (1902-) y desde la segunda mitad
de la década de 1981-90 integra a la teoría RADICAL yanki como
una de las escuelas que forman la teoría de la REGULACIÓN.
La teoría del SISTEMA-MUNDO surgió de una derivación del
INTERCAMBIO DESIGUAL más otras derivaciones provenientes de diversos
"marxismos", de la teoría histórica de la Escuela de los Annales
y de Braudel, más un fuerte peso de Weber. Esta teoría sostiene
que el capitalismo es un SISTEMA-MUNDO debido al crecimiento absorbente del
capital que van estructurando el mundo en centros, semiperiferias, periferias
y una arena mundial. El mercado siempre expansivo va imponiendo las relaciones
de dependencia y absorción a lo largo de sucesivas fases o etapas que
marcan el crecimiento del SISTEMA-MUNDO. En la actualidad vivimos, según
esto, en un momento muy importante de cambio con varias alternativas que no
podemos exponer aquí. Sin embargo, a nuestro entender esta teoría
tiene un fuerte determinismo economicista y mecanicista centrado en la sobrevaloración
del mercado y en la subvaloración de la esfera productiva.
Esto es debido a que no usa el concepto central de modo de producción
capitalista sino el de mercado capitalista, e incluso el anterior, el de economía
de mercado. Todo ello confluye en una muy débil presencia o incluso en
una ausencia de referencias fuertes a la lucha de clases y a la teoría
del valor-trabajo, y en una presencia de concepciones weberianas y de una historia
cíclica y mercantil típica de los Annales. De este modo, lo que
podía ser una teoría muy productiva en la crítica radical
del capitalismo y en la potenciación de prácticas revolucionarias
dotadas de una perspectiva histórica sólidamente asentada, queda
devaluado en un interesante progresismo intelectual.
(12) OTRA GLOBALIZACIÓN: estas cuatro teorías, situadas en lo
que podría ser una especie de izquierda mixta, situada entre el centro
y la extrema izquierda marxista, están en la amplia corriente que de
un modo u otro defiende lo que aquí se define como OTRA GLOBALIZACIÓN.
De hecho, esta es la consigna --"por otra globalización"--de muchas de
las movilizaciones internacionales contra la globalización actual, por
ejemplo la de Sevilla de finales de junio del 2002. Otra globalización
quiere decir, si no nos equivocamos, que es posible desarrollar otro modelo
de relaciones mundiales. Hasta ahí no hay problema alguno porque nos
movemos en el vacío de lo abstracto. Los problemas comienzan cuando hay
que hacer cosas concretas que llenen ese vacío.
No hay posibilidad alguna de desarrollar OTRA GLOBALIZACIÓN del mismo
modo que no hubo posibilidad de desarrollar otro imperialismo, sino sólo
la de destruir el concreto imperialismo en zonas concretas mediante heroicas
revoluciones y guerras de liberación nacional. Incluso las conquistas
sociales logradas por ásperas luchas reivindicativas, son siempre conquistas
transitorias e inseguras, sometidas a una vigilancia atenta y amenazante por
parte del Capital, dispuesto a hacerlas retroceder hasta exterminarlas, como
lo ha demostrado la historia reciente. Ello es debido, en resumidas cuentas,
a la dictadura ciega de la ley del valor-trabajo que fuerza a la burguesía
mundial a imponer las más atroces explotaciones a la humanidad trabajadora.
Y lo hace aplicando diversos instrumentos, sistemas y recursos de dominación,
algunos de los cuales ya ha analizado, entre otros, Samir Amin: No hay posibilidad
alguna de desarrollo de OTRA GLOBALIZACIÓN porque las clases dominantes
del centro imperialista se han reservado para sí el monopolio de las
fuerzas productivas, en primer lugar. Por mucho que los pueblos y las clases
oprimidas reivindiquen otra forma de relaciones, mientras las fuerzas productivas
sean propiedad privada de una muy reducida elite humana, que no llega al 1%
de la población, y que con el apoyo de un bloque social interesado en
mantener ese sistema, no llega al 10% de la población mundial, mientras
siga este monopolio es imposible superar la globalización porque ella
misma es además de efecto de ese monopolio privado de las fuerzas productivas,
también una imposición suya para avanzar en la concentración
y centralización del capital.
Además, en segundo lugar, la propiedad privada de las fuerzas productivas
conlleva la propiedad privada de las tecnologías y el expolio correspondiente
y necesario de la fuerza de trabajo cualificada de los pueblos oprimidos y empobrecidos
por las grandes corporaciones y por los Estados imperialistas. El poder tecnocientífico
se ha convertido es un componente fundamental del capital constante y, más
aún, del de las grandes corporaciones industrial-militares. El centro
imperialista, jerarquizado en tres imperialismos, no puede permitir jamás
que este decisivo instrumento se democratice, se generalice y caiga en poder
de las masas oprimidas. Y no puede haber ninguna experiencia de emancipación
que no desarrolle por su parte un modelo cualitativamente superior de praxis
científico-crítica y de tecnologías liberadoras. Ninguna
OTRA GLOBALIZACIÓN puede asentarse siquiera un corto lapsus de tiempo
si carece de independencia tecnológica y científica suficientes.
Por si fuera poco, en tercer lugar, OTRA GLOBALIZACIÓN es igualmente
imposible dentro del sistema financiero actual, que es él mismo una de
las causas directas del surgimiento de la globalización financiera actual.
La financierización corresponde, en sentido general, a la lógica
interna del capitalismo para contener la tendencia a la baja de la tasa media
de beneficio y, en sentido particular y contemporáneo, a la deliberada
política de los EEUU desde mediados de la década de 1981-90 para,
además de otras medidas, recuperar la relativamente debilitada hegemonía
mundial del imperialismo yanki. El capital financiero actual, absolutamente
monopolizado por los tres grandes Estados-cuna del dinero en todas sus formas,
no está dispuesto a permitir políticas financieras opuestas dentro
de su poder mundial.
Por otra parte, en cuarto lugar, ni la propiedad privada de las fuerzas productivas,
ni el control absoluto de la tecnociencia, ni el monopolio financiero mundial
durarían mucho tiempo sin el control monopolístico por el centro
imperialista, por los EEUU en primer lugar, de la Naturaleza y de sus recursos
cada vez más debilitados y finitos. Si el control de las materias primas
y energías estratégicas ha sido una constante obsesión
en el capitalismo y en las economías dinerarias anteriores, desde el
último tercio del siglo XX, tal obsesión se ha convertido en una
necesidad imperiosa de subsistencia de un modo de producción incompatible
con la Naturaleza. Es ridículo pensar que OTRA GLOBALIZACIÓN puede
sostenerse durante un tiempo sin suprimir radicalmente la propiedad privada
capitalista de la Naturaleza. Y tengamos en cuenta que la especie humana es
ella misma especie natural, especie animal, parte interna de la Naturaleza.
Por eso, en esta cuestión, el imperialismo ni quiere ni puede dejar que
la Naturaleza se le escape de su poder, porque entonces se le escapa la fuerza
de trabajo humana y por tanto se le escapa el beneficio.
Pero, en quinto lugar, para luchar contra estas contradicciones estructurales,
el centro imperialista dispone de la capacidad de manipulación alienadora
de sus industrias políticomediáticas, --"prensa"--. Un ejemplo
aplastante del poder del que hablamos --"medios de comunicación"--, lo
tenemos en que muy frecuentemente son esas industrian las que producen la alienación
masiva, las que con sus trabajadores asalariados intelectuales lanzan campañas
apologéticas del capitalismo y de la GLOBALIZACIÓN POSITIVA. No
lo hacen sólo por agradar al poder político, que también,
sino a la vez para obtener beneficios propios ya que la industria político-mediática
produce mercancías alienadoras que necesitan de un mercado mundial cosificado
y enajenado para vender sus productos. Su hambre se junta a sus ganas de comer,
y ambas a la obsesión del máximo beneficio. Además, el
capital financiero se está introduciendo cada vez más en esas
industrias, y sus beneficios dependen cada vez más de innovaciones tecnológicas
aceleradas. A su vez, los imperialismos necesitan de la cobertura de las industrias
para justificar sus atrocidades, ocultarlas o negarlas, y también, cada
vez más, para retransmitirlas en directo, en tiempo real. Es iluso creer
que OTRA GLOBALIZACIÓN es posible respetando esta producción generalizada
de mentiras y falsedades.
Por si, en sexto lugar, estas medidas de control y chantaje fallan, son desbordadas
y superadas por la humanidad trabajadora, por los pueblos oprimidos, el capitalismo
se reserva el monopolio aplastante de las sofisticadas y masivas armas de destrucción
y muerte. Armas que no son sólo los artefactos típicos aunque
sean de alta tecnología, sino también el uso bélico de
las reservas alimenticias, de la sanidad burguesa mundial, de las ayudas para
paliar catástrofes socionaturales, etc. El hambre y la enfermedad han
sido instrumentos bélicos de muchos imperios precapitalistas, y con este
modo de producción, que ha industrializado la agricultura y la salud,
y que ha creado empresas privadas que comercian con las plagas y las devastaciones,
ese empleo criminal ha llegado a niveles insospechables e increíbles
hace un tiempo. Cualquier OTRA GLOBALIZACIÓN que desprecie la autodefensa
popular, que no quiera reconquistar la tierra propia, que siga dependiendo de
la "ayuda humanitaria", etc., es en sí misma suicida e irresponsable.
Pero el problema es más grave ya que estas cuestiones básicas
y todas las anteriores chocan frontalmente con el reformismo izquierdoso de
quienes hablan de OTRA GLOBALIZACIÓN.
Por último, en séptimo lugar, una de las bazas más reaccionarias
y retrógradas que pueda tener el capitalismo es, además de las
dictaduras sociopolíticas, también la dictadura de género,
el endurecimiento de la explotación de las mujeres en todo el planeta.
Padecemos una ofensiva global --nunca mejor dicho-- del sistema patriarco-burgués
con las mujeres de todo el planeta. Bajo mil excusas sociobiológicas,
socioeconómicas, culturales y religiosas, el poder patriarcal está
reforzando sus alianzas vitales con diversos poderes para descargar sobre las
mujeres, y a través de ellas sobre las personas mayores y la infancia,
tanto los costos de la crisis como las medidas para intentar paliarla. La mujer
es la más golpeada por la globalización realmente existente. Es
reaccionaria cualquier OTRA GLOBALIZACIÓN que no combata radicalmente
al patriarcado en todas sus manifestaciones concretas y diferentes, pero esto
es plantear una cuestión que sólo es tratada con la boca cerrada.
En resumen, y para acabar, estos siete instrumentos de opresión que monopoliza
el centro imperialista, y que los aplica también contra las naciones
y clases que oprime dentro de su epicentro, aunque con otras modalidades secundarias,
anulan toda factibilidad a la teoría de la OTRA GLOBALIZACIÓN.
Y la anulan, sobre todo, porque ellas son la base común sobre la que
se desenvuelve a escala mundial la ley del valor-trabajo. Actualmente, en el
capitalismo que hoy padecemos, y además de la explotación del
Trabajo en el centro imperialista, estos siete recursos son los definidores
internos de la operatividad de la ley del valor-trabajo. Toda merma o todo debilitamiento
de uno de ellos supone un correspondiente y obligado debilitamiento en la obtención
de beneficio capitalista, una falla y quiebra en la dinámica de explotación
mundializada del Trabajo por el Capital, una traba al desarrollo criminal de
la ley del valor-trabajo. Las teorías político-económicas
burguesas y reformistas no pueden decir nada serio ni sólido al respecto,
y el marxismo sí dice cómo hay que destruir el sistema capitalista
de producción.
EUSKAL HERRIA 2002/VI/25